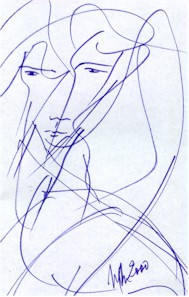|
ÍNDICE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Nº29 |
|||||
 |
|||||
| EL SEXO DEL AMOR una novela de Miguel Oscar Menassa | |||||
|
La novela de Miguel Oscar Menassa esta noche me mira, diría parafraseando a Paul Klee, a la vez que me solicita una mirada particular, un modo de rasgar el tiempo y los objetos, sin desfallecer con ellos. Quizá, «tal vez» (esa lógica que anuncia el relato desde el comienzo), es lo que jamás pudo ser. Y lo que jamás podrá ser es la creencia en que las cosas son como las vemos, las escenas como las leemos o que las situaciones tengan en sí mismas las formas de su interpretación. Lo anterior son, apenas, condiciones para incitar la lectura. Pero ella transcurre en otras dimensiones temporales y espaciales, siendo una continua desmentida de la percepción y el mito priápico, al que retorna sin cesar para generar un doble movimiento. Por un lado, realizar un hecho como si fuera percibido («Clotilde lo chupó hasta secarlo») o evidenciar un recurso al priapismo («Mi pija toma proporciones descomunales»). Por otro, desrealizarlo en el mismo acto de enunciación, rompiendo la evidencia, imposibilitándola; «cómo decirle a Zara, a Josefina, a Clotilde que las cosas que escribimos no las podremos vivir». Un toque de espadachín para el lector, una estocada precisa al corazón de sus certezas. ¿Cómo decir? ¿cómo decirla a esa grieta dibujada entre la escritura y la vida? Obviamente las respuestas quedarán flotando en las pupilas del lector. Es, también, su tarea. Antes de entrar en algunas de las convicciones que fueron guiando mi lectura, me agradaría subrayar dos que ya descansan a mis espaldas. La primera toca a los «géneros». En ningún instante sentí la necesidad de incluir la novela en este o aquel género, sea el del «erotismo», el de la «pornografía» o el de la «didascalia sexual», es decir, no me acució la urgencia defensiva por generalizarla, ni la de resguardarla genéricamente en los archivos de la moral civil o el gusto que, como todos sabemos desde Baltasar Gracián, es siempre «buen gusto». Me dejé golpear sin piedad por palabras de canto rodado, pétreas, contundentes, pero, también, por términos yodados y suaves como un amanecer marino. No encontré un equilibrio «justo», sino justo un equilibrio. Ninguna «buena» o «mala» palabra; sabiendo de antemano que «buena» es aquella que ignora su posición en el discurso, y «mala» aquella a la que le sobra una intención y le falta un concepto. Por eso justo un equilibrio que, como todo equilibrio, se balancea indefinidamente en el trapecio del lenguaje. Con esto quiero decir, me digo, no se trata de tal o cual «género», sino de ese tercero que los constituye: la escritura. Pues resulta claro que los hechos de la novela no son «estados de cosas», sino acontecimientos escriturales, autorreferentes, conducidos por el ritmo de su composición, sensibles al modo de su disposición, polifónicos. Ahí, pienso, es necesario escucharlos, más todavía, saborearlos en sus simulacros de realidades cotidianas. Por otra parte el tiempo espacializado y espacio temporalizado son la doble faz de la repetición en psicoanálisis y el del tránsito ininterrumpido entre dos ciudades, entre dos mujeres, entre dos verdades, ninguna de las cuales puede decirse de una vez, ni por entero, sino a medias, balbuceándolas, padeciéndolas, «en Buenos Aires aprendí a amar. En Madrid aprendí a vivir y nunca supe cuál de las dos ciudades me había hecho más daño». Pero también se arriman, se arrinconan dos verbos, dos complejos procesos. Garchar, usado enfáticamente, evoca una grampa, un embone casi perfecto de un cuerpo sobre otro, una cierta violencia en el coito que acerca un rumor del goce. Buenos Aires, amasando el amor con el espanto. Follar, enredarse en la maraña de las faldas, librarse al follaje, intensificar el bosque de los afectos, enrollarse con el otro como un folio. Madrid, diluyendo aquel «franco» horror, cálida, regando la meseta de edificios y olivos. Es obvio que los verbos no son los de las etimologías (asunto de la lingüística), sino los que activaron mi lectura de la novela. |
Señalé muchos entre dos, pero se entiende que el dos no se refiere a ningún número conocido (entero, fragmentario, racional, etc.). Es un dos supernumerario, en palabras del autor, es el que «enseñan las matemáticas de la muerte». Un dos supernumerario y la lógica del entre (mujeres, ciudades, exilios, etc.) dominan, protocolizan,la novela, la tornan paradojal, renuente a las aprehensiones directas y a la vida microfascista que nos envuelve juiciosamente, es decir, reduciéndola en la miseria de un juicio unilateral. Ahora, tres leves convicciones que dormitan en la misma novela. Apelo a ellas en términos de vértigos constitutivos, no de ocurrentes ocurrencias. MOEBIANA Echar mano a la «cinta de Möebius» parece un recurso gastado, el aditamento de un tick al guiño habitual cuando se habla de esa imagen topológica. A menudo se dice que no tiene ni adentro ni afuera. Cierto, el adentro y el afuera no pueden «tenerse». Como en la doble cinta, la novela es indiscernible de ese correteo imparable, simultáneo e infinito, adentroafueradentroafueradentro... ¿Qué se observa hasta el capítulo veintisiete? Lo que no puede verse, la recóndita y silenciosa «repetición» va tensando la piel, los órganos eréctiles y cavernosos, los territorios anorgánicos y las situaciones orgásmicas, el clima cultural y las conexiones interpersonales, los viajes y las residencias, etc., para dislocar —como a las verdades compactas— al imposible «sexo del amor». ¿Qué pasa en ese doblez que efectúa el capítulo mencionado? El dedo índice que utilizo para doblar la página ciento treinta y tres, comienza a deslizarse imperceptiblemente, ya no encaja en ningún lado, el desfasaje es total. Y me invade un azoramiento que registro mucho más tarde. Estoy hundiéndome en el adentro abismal de la cinta para volverme, afanosamente, sobre las ciento treinta y pico páginas pasadas, impulsado por la sorda «repetición», emergiendo, circulando, ahora, por los caminos de la interpretación. Entonces, la novela se me torna un paraje conocido, inquietante y atrayente. Puedo entrar porque podría salir; pudiera salir porque «tal vez» pude entrar. Es en esos laberintos de la interpretación que atisbo la marcha del relato, donde nada era lo que se suponía y lo que se suponía era nada. Así lo induce el estribillo adversativo que se puede armar al leer las páginas 139 y 140, «pero yo no me la garcho», «pero yo no me la garcho», «pero yo no me la garcho». Una cantilena que desmiente lo que podríamos asegurar haber leído y comprendido literalmente. REITERABILIDAD La redundancia de escenas de alto impacto visual, de imágenes desnudas, casi pendientes de un tiempo huérfano, son capitales para que la «repetición» sea albergada en la reiterabilidad de un estilo (la novela tiene varios), donde el «yo digo» tajante, confesional o reflexivo, está siempre contrapesado por un «nosotros replicamos» coral y divergente. ¿Qué quiero decir con esto? «Tal vez» que la sorda «repetición» se hace sonora y diferencial, ya que el término «itara» que arraiga en la re-iteración de las situaciones indica, en el lenguaje, la repetición de lo mismo y, conjuntamente la diferencia que las atraviesa. La advertencia pronominal «yo no me la garcho» deja, en este momento, de ser la línea de un cántico para convertirse en una frase paradojal más de la lógica, tan «ilógica», de esta novela. Es otro de los motivos que me llevó a distanciarla de algún «género» conocido, puesto que su escritura —según mi perspectiva— hace |
||||
|
|
|||||
indecidibles,
deshilacha por dentro y
por fuera a los distintos LA PARADOJA Y EL VELO DEL NOMBRE PROPIO «Nuestra relación es una eterna paradoja» se anuncia, o sea, se afirman simultáneamente dos sentidos contradictorios. Dos negociaciones en juego. De nuevo el dos supernumerario hace temblar la lógica clásica, la concepción tradicional del amor y la metáfora geométrica —el triángulo— que aquella propició, ya que un vértice de la figura permanece roto, haciendo escapar las pasiones de cualquier representación definida, definitiva. Tanto una mujer, como un nombre propio, siempre son un dos que no cierra en ningún lado, es decir, una relación paradojal que se eslabona en una cadena de sustituciones imparables. ¿Quién habla? ¿quién actúa? ¿algo es lo que parece o es su identidad plena lo que desaparece? y demás interrogantes surgen al correr la lectura. Las respuestas tienen un carácter similar al de las preguntas. La paradoja las transforma incesantemente, produciendo cambios imprevisibles e indecidibles. El Máster, el Turco, el Profesor, Menassa, intercambian sus máscaras desde el lado hueco de la «concha» (nombre común y nombre propio), de la vida, desde la no completud. Ellos — ¿quiénes?— piensan que tienen que «dejar de hacer lo que no hacen». Después él —¿quién?— que se «garchó» a una multitud de mujeres declara: «yo nunca me garcho a una mujer». Se hace lo que no se hace y no se hace lo que se hace. Todos hablan «entre», todos, no siendo decidible de quién es la voz en particular. Las drogas mencionadas, desde la marihuana hasta la cocaína (expresamente censurada), «no son drogas de verdad, son amores...». Nombrarse, apelarse y apellidarse con un nombre como si fuera propio, propiedad irresignable, es una vestimenta que la novela convierte en harapos. «La semana pasada me sorprendí varias veces disfrazada de Zara, Josefina, Clotilde, incluso, de Ella». Es indudable que «disfrazar» a un pronombre personal resulta tan paradojal e imposible como atrapar «el sexo del amor» o designarlo «como si de eso se tratara». Porque, ahora sí, Menassa, poeta, psicoanalista, novelista, corriendo incansablemente por la cinta sabe, es sabido, como ocurre desde Epicuro a Marx, Freud, Nietzsche, Lacan, Artaud, Mallarmé, hasta Heidegger, Klossovski, Wittgenstein, y otros, que hablamos de lo que no vemos y no vemos de qué hablamos. De ahí este testimonio ante una poética tierna, muy tierna, genuino habitante de sus más desocultas crudezas. Juan
Carlos De Brasi. Filósofo-Psicoanalista
|
Como
profesores somos, como profesores defendemos una manera
de enseñar-aprender de manera natural, es decir, tal y como
lo hemos aprendido en nuestra familia. Desgraciadamente, la
frase de que cada maestrillo tiene su librillo es muy común, es decir,
es muy individual, familiar. Enseñamos como hemos aprendido y
eso no es malo, sencillamente, nos perdemos la realidad multicolor
de los sujetos psíquicos, hablantes, hambrientos de muchas cosas. Una
única manera, aunque sea de enseñar, dejafuera al alumno que somos
cada uno de nosotros, por aburrimiento Un educador familiarizado con temas referentes al complejo de Edipo, el narcisismo, las disposiciones perversas o asociales del niño, el erotismo anal o la curiosidad sexual, no correrá el peligro de exagerar la importancia de esos impulsos asociales que sin duda alguna todos los niños muestran o esconden. La represión entendida como el acto exterior que refrena o contiene algo, no produce nunca en los niños la desaparición ni el vencimiento de sus impulsos sexuales o agresivos, y sí por el contrario puede iniciar una tendencia a posteriores trastornos neuróticos. Y no se trata de eliminar la severidad, se trata de saber que una educación inadecuadamente severa tiene consecuencias en la producción de enfermedades nerviosas o de saber qué pérdidas de la capacidad de rendimiento y de goce tiene la normalidad exigida. Nuestras mejores virtudes, nos dice Freud, han nacido, en calidad de reacciones y sublimaciones, sobre el terreno de las peores disposiciones. La educación debería guardarse cuidadosamente de cegar estas preciosas fuentes de energía y limitarse a impulsar aquellos procesos por medio de los cuales son dirigidas tales energías por los caminos de la producción. Pero recorrer los caminos de la producción exige que haya un adulto, un profesor, que renunciando a ofrecerse como modelo, permita que su lugar lo sea. Muy a pesar de las concepciones modernas que responsabilizan al profesor como animador o motivador del proceso de aprendizaje del alumno, para el psicoanálisis el profesor debe ser el animador o motivador de su propio proceso de aprendizaje y así permitirá que el alumno desee lo que el profesor desee: por ejemplo aprender, leer, escribir. La pedagogía se pierde, con muy buena intención, en la tecnología de la educación, pero el psicoanálisis nos alerta de que sólo sujetados a un discurso, a la ciencia, podemos permitirnos un grado de libertad: el que nos permita el discurso, la ciencia. Entonces, cuando todo está permitido es como cuando todo está prohibido: sin límites. La teoría del inconsciente puede ser el límite que organice la producción en la pedagogía, en el proceso de aprendizaje. Cristina Barandiarán. Psicoanalista Madrid: 91 308 68 36 Estudios realizados en Estados Unidos sobre una muestra de pacientes, y publicados en una prestigiosa revista especializada, confirman que la aparición de cáncer en aquellos pacientes con una enfermedad depresiva de base, alcanzó el alto índice del 88%, demostrando así que la depresión afecta el sistema inmunológico, debilitándolo, «deprimiéndolo». No es casual el uso de esta palabra para definir la disminución de la actividad del sistema dedicado a la defensa del organismo. En el estudio de las enfermedades psicosomáticas, entre ellas el cáncer, observamos en la clínica, que los pacientes afectados presentan una tendencia melancólica importante. Si el sujeto está deprimido, el deseo de vivir, o pulsión de vida, pierde su fuerza ante el deseo cada vez más importante de morir, pulsión de muerte o de destrucción. Lo particular del cáncer, es que una célula o grupo de células dañadas en su material genético determinan un patrón anormal de crecimiento y reproducción. Existe un mecanismo por el cual, cuando una célula padece una alteración irreparable, se «suicida», |
||||
|
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: LA REVISTA DE PSICOANÁLISIS DE MAYOR TIRADA DEL MUNDO |
|||||
|
|
|||||
|
antes de volverse peligrosa. Este mecanismo llamado «apoptosis», no funciona en las células llamadas cancerosas. Como ella no muere, propicia su crecimiento y la de sus descendientes, creciendo y propagándose de manera descontrolada, invadiendo lo que encuentra a su paso, tejidos, órganos. Entonces, en este punto aparece la pregunta que pone en cuestión si el crecimiento de un tumor, su carácter invasivo, obedece a una falla en la vigilancia del sistema inmunológico del paciente. La fijación a la posición melancólica en el enfermo canceroso lo sitúa en un borde entre la vida y la muerte, amenaza de muerte anticipada que, en vez de jugarse en el acto suicida, como lo hace el melancólico, se juega a nivel biológico, bajo un mecanismo de autodestrucción cuyo fin es el mismo: acabar con la vida. Un cuerpo invasor en el propio cuerpo, aceptado por el sistema destinado a la defensa. Un enemigo íntimo. Sentencia de muerte anunciada, que pone de manifiesto una falta de simbolización de la condición mortal del hombre. Alejandra
Madormo. Psicoanalista «... y yo no sé buscarte acaso porque no aprendí a perderte.» Olga Orozco. Cerrar la boca y no recibir nada del mundo o provocar el vómito y sacar aquello que no tolero en el cuerpo; dos extremos entre los que se debate el sujeto sin saber por qué ha cedido su cuerpo a la enfermedad misma, transformándose en objeto. Sufre y deposita su particular forma de gozar en ese cuerpo cuyo mapa está alterado. «Soy anoréxica» o «Soy bulímica», así se presenta; ha tomado su ser, discurso detenido prevalece el acto y la repetición del acto. En estas patologías hay serios trastornos de las conductas alimentarias. Hay una oscilación permanente entre vida-muerte (lleno-vacío). Un cuadro melancólico o depresivo está siempre presente como enfermedad de base. Es
una enfermedad grave. En Psicoanálisis hablamos del cuerpo pulsional, no del cuerpo biológico. La relación con la madre está signada por el lugar que este hijo ocupa en su deseo. La madre no desvía la mirada, se convierte en real ya que trata de «taponar» con el hijo su propia falta. Al comienzo de la vida la madre es omnipotente para el niño, que nace en extremo estado de indefensión, lo salva de la muerte, él le adjudicará esta totipotencia. En este primer encuentro con la madre hay un anonadamiento del niño, dice Lacan, un primer desencuentro que se hará visible en el bebé en forma de rechazo a la comida. Escuchamos con frecuencia que a la «anoréxica» le falta algo (Ej: cuidados, cariño, etc.). El Psicoanálisis nos dice otra cosa: no les falta, les sobra «la inmortalidad». Desde nuestro nacimiento estamos inmersos en el mundo del lenguaje. Nuestro cuerpo es un cuerpo marcado por el significante. Lacan dice que el lenguaje mortifica la carne. Menassa nos dice que la verdadera enfermedad para el sujeto es que habla. En los sujetos que presentan estas patologías la función de pérdida, de corte aún no ha operado, están alineados en el Otro. Hay un cuerpo recortado por la pulsión, no por el significante. Están en el circuito de la necesidad, no del deseo. Esta madre que no desvía la mirada no permite el pasaje a otro objeto ya que ella misma no es un sujeto deseante, no operó la castración y este hijo queda atrapado ocupando el lugar del falo, tapando la falta de la madre. Hay un deseo de voracidad que el niño quisiera satisfacer, pero no puede. Hay un padre impotente que no permitió que se operara la función del corte entre este niño y su madre. No se instituyó la ley. Es necesario un cierto grado de imposibilidad, de límite para que se abra el abanico de lo posible. Estos pacientes tienen una sexualidad «rudimentaria» decía Freud, es decir, que se van borrando los caracteres sexuales secundarios, parece haber una relación entre la disminución del peso y de la libido. Hay un borde entre la vida y la muerte decíamos. El tratamiento psicoanalítico consistirá en recuperar ese cuerpo para el lenguaje. Habrá que construir en el análisis que entre la paciente y su madre hay otra instancia, una tercera que abre a los enigmas. Única salida posible para estos casos. Ángela
Cascini. Psicoanalista |
ACERCA DE LAS CONDICIONES CONSTITUTIVAS Vamos a plantear y desarrollar este tema a partir de como aparece reseñado en el Libro 11 del Seminario de Jacques Lacan sobre LOS CUATRO CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PSICOANÁLISIS, donde aparecen tres tesis: La primera de estas tesis se enuncia como sigue: EL INCONSCIENTE ES PREONTOLÓGICO, NO SE PRESTA A LA ONTOLOGÍA. Siendo lo ontológico la cuestión del ser, la pregunta por el ser en una determinada filosofía. El inconsciente se manifiesta siempre como lo que vacila en un corte del sujeto. Todo lo que se explaya en el inconsciente se difunde —como dice Freud a propósito del sueño— en torno a un punto central, se trata siempre del sujeto en tanto que indeterminado. El inconsciente es el sujeto alienado en su historia, situado en una sincronía, en el plano de un ser, sólo si éste puede recaer sobre el plano del sujeto de la enunciación, en la medida que según las frases y los modos, éste — representado por un significante— se pierde, tanto como se vuelve a encontrar, dividido por el goce. Siempre es él quien le afirma a uno —en una interjección, en un imperativo, en una invocación y hasta en un desfallecimiento— su enigma, siempre es él quien lo lleva a uno a su asunto. El orden del inconsciente no es ni ser ni no-ser, es no-realizado. El inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto, efectos tan radicalmente primarios que el status del sujeto está propiamente determinado por ellos, por los efectos del significante. El término sujeto no designa el sustrato viviente necesario para el fenómeno subjetivo, ni sustancia de ninguna especie, ni un ser de conocimiento, ni el logos encarnado en alguna parte, sino el sujeto cartesiano que aparece en el momento en que la duda se reconoce como certeza, sólo que con la manera en que el psicoanálisis aborda ese sujeto, sus fundamentos aparecen mucho más amplios y más sumisos en cuanto a la certeza que yerra y esto es el inconsciente. Hay en él un saber que no habrá de completarse ni de clausurarse. La diferencia que asegura al campo freudiano su subsistencia es la de ser un campo que, por su propia definición, se pierde. La presencia del psicoanalista es, en este punto, irreductible, por ser testigo de esa pérdida. Es por eso que la presencia del psicoanalista debe incluirse en el concepto de inconsciente. La presencia del analista hay que considerarla no como presente, sino como condición de escucha que haga posible toda presentación. Presencia, entonces, en la transferencia del paciente y presencia del analista en su transferencia, abolición del como si a la hora de procesar la transferencia. Mantenimiento, en cambio, de una posición conflictiva necesaria para la existencia misma del análisis. Lo óntico en la función del inconsciente es la ranura por donde ese algo, cuya aventura en nuestro campo parece tan corta, sale a la luz un instante, sólo un instante, porque el segundo tiempo, que es de cierre, da a esta captación un aspecto evanescente. Antes mencionamos al sujeto cartesiano, punto de aparición de la noción de sujeto en la historia del pensamiento. Veamos en qué ambas maneras de proceder, la de Descartes y la de Freud, se acercan y convergen. Descartes nos dice: Estoy seguro, porque dudo, de que pienso y por pensar, soy. De una manera análoga, Freud, cuando duda — dado que se trata de sus sueños y, al comienzo es él quien duda— está seguro por eso de que en ese lugar hay un pensamiento que es inconsciente, que se revela como ausente. A ese lugar convoca, en cuanto trata con otros, el yo pienso en el cual se va a mostrar el sujeto. Es decir, ese pensamiento está allí por sí solo con todo su yo soy, por así decir, por poco que alguien, y este es el salto, piense en su lugar. La disimetría entre Freud y Descartes no está en el inicio de la fundamentación sobre la certeza del sujeto, sino en que Freud afirma la certeza de un sujeto que está como en su casa en el campo del inconsciente, un sujeto que él identifica con lo que el sistema significante subvierte originariamente. Tampoco podemos ir a buscar al ser en las llamadas estructuras clínicas, a saber, neurosis, perversión y psicosis ya que ellas carecen de toda sustancia y no son más que imaginarizaciones del eje mínimo que se plantea a-a’ que es el eje imaginario sobre el que se teje la relación especular del sujeto con el otro. Así las estructuras clínicas serían vías de transgresión de la ley de castración. Para no aceptar que provengo de las vergüenzas del sexo y acudo por el rodeo más largo —la vida— al llamado de la muerte, me enfermo de las enfermedades psíquicas. No ser enfermo psíquico representa ser enfermo de ser humano, deseante, mortal, gozante, de hablar, de estar determinado por el Otro, siempre por el Otro. No tengo muchas posibilidades de elección, o me encadeno a los otros hombres o quedo aprisionado en una enfermedad.
Emilio González Martínez. Psicoanalista
|
||||
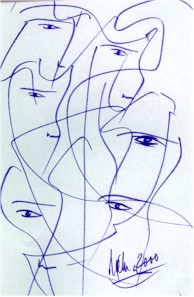
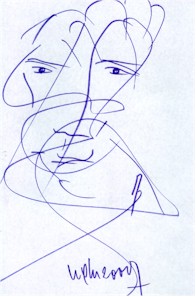
 ASOCIACIÓN
PABLO MENASSA DE LUCIA AULA DE POESÍA Y PSICOANÁLISIS
ASOCIACIÓN
PABLO MENASSA DE LUCIA AULA DE POESÍA Y PSICOANÁLISIS