|
ÍNDICE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Nº 38 |
|||||||||
|
FALLO DE LOS PREMIOS DE PABLO DE MENASSA DE LUCIA DE POESÍA Y PSICOANÁLISIS |
|||||||||
|
PRONÓSTICOS DE LAS ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS CON TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO |
|||||||||
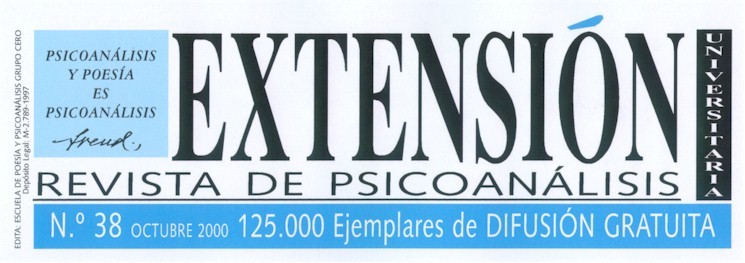 |
|||||||||
|
Menassa cumplió 60
años |
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
PSICOANÁLISIS
Y MEDICINA |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Estos impulsos recorren un largo camino hasta hacerse eficientes, son inhibidos, transformados en lo contrario, vueltos contra la propia persona, dándose formaciones reactivas como si el egoísmo se hubiera hecho compasión y la crueldad altruismo. Sólo después de estos destinos de la pulsión podemos hablar de naturaleza humana, sólo después y con preciso cuidado se puede hablar en términos de bueno o malo. También tendremos en cuenta que el ser humano raramente es completamente malo o bueno; por lo general, es bueno en unas circunstancias y malo en otras, o bueno en unas condiciones exteriores y decididamente malo en otras. El
psicoanálisis ha observado que la preexistencia infantil de
intensos impulsos malos es precisamente la condición de un clarísimo
viraje del adulto hacia el bien. Los mayores egoístas infantiles pueden
llegar a ser los ciudadanos más altruistas y abnegados, en cambio, la
mayor parte de los hombres compasivos, filántropos y protectores de
animales fueron en su infancia pequeños sádicos y torturadores de
cualquier animalito que se ponía a su alcance. Es
por eso que podemos decir que nadie cree en su propia En cuanto a la muerte de los otros no dejamos de transformarla en algo azaroso, rebajando a la muerte de una categoría de necesidad estructural a la de simple azar. Para ello, acentuamos la motivación causal de la muerte: el accidente, la enfermedad, la infección, la ancianeidad, los maltratos, las ausencias, etc..., incluso ante el muerto adoptamos una actitud singular, como de admiración a alguien que ha llevado a cabo algo muy difícil, llegamos a decir respecto a un suicida que no sabemos si ha sido un acto valiente o cobarde, pues un muerto queda eximido de toda crítica, y le perdonamos eventualmente todas sus culpas. La consideración al muerto es tal que llega a ponerse por encima de la consideración de los vivos. La tendencia a excluir la muerte de la cuenta de la vida trae consigo otras muchas renuncias y exclusiones. Lo perecedero, lo efímero, instala la función de lo bello. Existen personajes de ficción que nos permiten gozar de este hecho, ellos saben morir e incluso matar a otros, mientras nosotros sabemos que detrás de la obra hay otra vida, morimos en nuestra identificación con el protagonista y estamos dispuestos a morir otra vez, igualmente indemnes, con otro protagonista. La vida sólo es interesante en presencia de la muerte, por eso las guerras convocan a la muerte y la vida recibe su pleno sentido, se hace interesante, se instala la función de lo bello. En
la historia de la Humanidad domina la muerte violenta, la Ante el cadáver de la persona amada el ser humano inventó los espíritus, nuestra primera producción teórica. El recuerdo perdurable de los muertos fue la base de la suposición de otras existencias y dio al hombre la idea de una supervivencia después de la aparente muerte. Negar la muerte es una actitud convencional y cultural. Ante el cadáver de la persona amada nacieron no sólo la teoría |
||||||||
|
|
|||||||||
|
del alma, la creencia en la inmortalidad y una poderosa raíz del sentimiento de culpabilidad, sino también los primeros sentimientos éticos. Ante la muerte de la persona amada nace el primer mandamiento: «No matarás.» Una prohibición tan terminante sólo puede alzarse contra un impulso igualmente poderoso. Lo que ningún alma humana desea no hace falta prohibirlo. «No matarás», indica que descendemos de una larguísima serie de generaciones de asesinos, y que las aspiraciones éticas son adquisiciones de la historia humana. Nuestro inconsciente no cree en su propia muerte, se conduce como si fuera inmortal. El miedo a la muerte que nos domina más frecuentemente de lo que advertimos, es algo secundario, procedente casi siempre del sentimiento de culpabilidad. Por otro lado, aceptamos la muerte de un extraño o un enemigo tan sin escrúpulos como el hombre primordial. «Nuestro inconsciente no lleva al asesinato, se limita a pensarlo y desearlo.» Nuestro inconsciente asesina, en efecto, incluso por pequeñeces. No conoce para toda clase de delitos, más pena que la de muerte, y esto porque todo daño inferido a nuestro omnipotente y despótico yo es, en el fondo, un crimen lèsemajesté. Sabido es que en broma se puede decir todo, incluso la verdad. Un marido dice a su mujer: «Cuando uno de nosotros muera, yo me iré a vivir a París.» Los seres queridos son parte íntima de nuestro propio yo, y también son extraños o incluso enemigos, y de esta ambivalencia no nacen ya, como en tiempos remotos, el animismo y la ética, sino la neurosis, que también nos permite asomarnos al psiquismo humano. Y guerras habrá mientras haya humanos porque existe el narcisismo de las pequeñas diferencias. Cuando su majestad el yo reina, lo diferente le ofende, le impulsa a la violencia. Acabar
con la actitud cultural y convencional ante la muerte Dejar retornar nuestra actitud inconsciente ante la muerte nos haría más civilizados, porque tener en cuenta la verdad de la muerte nos hace de nuevo más soportable la vida. Soportar la vida es y será siempre, el deber primero de todos los vivientes. Si quieres conservar la paz, prepárate para la guerra. Y si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. La
muerte es una puntuación y el camino más largo hacia la Sabemos que dependemos del amor de los otros, hasta el extremo que el niño que fuimos renunció a sus impulsos instintivos egoístas y crueles para conservar el amor que le protegía de la muerte. Si no hay nadie que me mire con buenos ojos no hay autoestima, y no como dicen casi todos los consejeros seudo psicológicos que si no te amas a ti nadie te puede amar. Amar la dependencia, amar la dependencia que tenemos de los otros, al contrario de lo que se cree, protege contra la falta de autoestima, de los trastornos del deseo, el hastío, el enclaustramiento, la rebeldía, el pánico, porque fuera de las organizaciones colectivas no parece que la vida humana pueda mantenerse mucho tiempo. Sin los otros, esos futuros cadáveres, nadie sería mortal, porque la existencia del otro me hace mortal, me hace perecedero, temporal, bello. Por eso, a última hora, cerca de la muerte, en estado de guerra, y cuando se es mortal, la vida es más bella. Amelia
Díez Cuesta. Psicoanalista
|
Una pasividad se instala desde un principio, indicando el encadenamiento del sujeto al lenguaje donde las palabras pasan a ser un instrumento de goce que va mucho más allá del género masculino- femenino al que pone en cuestión. No hay identidad sexual, ya que no hay idéntico, sino sólo lo que se construye como hombre o mujer, en tanto es de manera fantasmática que se accede al campo del goce y allí no existe la representación. En las estructuras neuróticas es donde se muestra, ya que tanto la histeria como la neurosis obsesiva están regidas por fantasmas idénticos. Son sólo dos vías las que se van a poner en juego, una vía pasiva que consiste en hacerse objeto del deseo, y una vía activa que se mueve siempre en busca del Otro inconsciente. Se asoció la vía pasiva con lo femenino y la vía activa con lo masculino, pero en realidad el deseo sexual está articulado con el significante y el significante no reconoce la diferencia anatómica en ningún otro símbolo que no sea el falo. Son dos polos que van a oscilar entre una identificación con ser el falo y otra identificación donde se tratará de tenerlo. Lo femenino, esa vía pasiva que se corresponde con una identificación del ser en el objeto del deseo, ha sido considerado a veces como lo innombrable, término que evoca el horror a la castración, aunque también lo femenino lo podemos referir a un lugar topológico, como cuando decimos «La Mujer» es indecible porque ocupa el lugar de lo que en la palabra, resiste a la palabra. Ocupa ese lugar vacío que las palabras solamente desplazan y no alcanzan. A veces, todo el cuerpo de la mujer hace un mito de la causa de ese deseo inaccesible y se transforma en un objeto, es decir que mantiene a cualquier precio el sueño de un goce más allá del signo de la separación, primera brecha que es el falo mismo. La mujer encarna esta ensoñación, ésta se disemina en todas sus relaciones y allí una apuesta a lo imposible instala el fantasma femenino, ser el objeto del deseo. No
habrá encuentro, el hombre y la mujer regularán su goce El cuerpo femenino tiene que responder por el objeto del fantasma que es incestuoso. Tiene que consistir en un objeto, cuando sabemos que es porque está la prohibición acompañándolo y constituyéndolo, que el fantasma no se realiza. El fracaso es lo que rige y por esa causa se inicia un movimiento donde cada una de sus figuras se encadena a otra, según el movimiento que dirige el fracaso. El fantasma totalmente pasivo, exige un cambio de decorados incesante que le impiden establecerse, así cuando un escenario llega a su término, otro tiene que ser establecido inmediatamente. A la fantasmagoría del asesinato del padre sucederá, por ejemplo, el goce de la madre, a los dramas de los celos por la inclusión del tercero, sucederán los síntomas orgánicos que serán el encuentro con la madre. Esto es como una puesta en escena activa de la pasividad. Así habrá una referencia sistemática al complejo de Edipo, donde una escena pondrá en el escenario la relación con la madre, otra escena mostrará el asesinato del padre y como mediador y articulador, estará el brillo del falo imaginario en el cual copularán estas dos escenas. Tanto el fantasma fundamental de la histérica (escena de seducción), como el del obsesivo (escena primordial), como el de la fobia (angustia de castración), pueden ser referidos a éstos puntos de la estructura. La
puesta en escena del fantasma significa que el goce está interdicto, y lo
está por culpa de un padre. Por lo tanto para realizar el incesto será
necesario imaginar a ese padre y matarlo. Harán falta tantos padres
imaginarios como sea necesario para justificar primero una impotencia en el
gozar y luego para poner en escena el asesinato del padre. Este asesinato
que autoriza el incesto y es su equivalente, se disemina por todas las
relaciones sociales, a veces Matar
al padre no es un sueño gratuito, tiene sus consecuencias porque lo que
tiene como objetivo es ocupar su lugar. Pero este lugar es el lugar de un
muerto. De esta manera es que cuando el fantasma parece realizarse, y para
esto no hace falta más que una separación o una pérdida, aunque también
lo encontramos en cualquier juego de seducción, que es nada más que una
presentación Norma
Menassa. Psicoanalista |
||||||||
|
|
|||||||||
En
Medicina el término psicosomático corresponde a todo aquel proceso
psíquico que tiene una influencia en el cuerpo. La
medicina científica, aunque reconoce en su práctica clínica la
importancia de los procesos emocionales en la aparición y desarrollo de
la enfermedad, descartó la investigación en este campo por considerar
que dichos factores son variables imposibles de estudiar
metodológicamente. Lo psicosomático quedó relegado La
medicina es una ciencia de casualidad que estudia al sujeto biológico: se
parte de una causa y se llega a un efecto. La causa es siempre concreta,
aunque puede ser múltiple y variada: un germen, un neurotransmisor,
niveles de colesterol. El efecto es algo que se puede cuantificar: cambios
en la función de un órgano, cambio anatómicos. Si partimos de esto, un
sujeto ante las mismas circunstancias respondería de la misma manera, 2 y
2 serían 4. A un varón de 50 años, hipertenso y con el colesterol alto,
nada ni nadie le libraría de un infarto de miocardio. Pero sabemos que no
es así, 2 y 2 no son 4, en esa discordancia está el sujeto psíquico
porque Pero el pronóstico se nos presenta como algo ambiguo e invariable. Ambiguo porque sabemos que la evolución de la enfermedad es variada, puede manifestarse con síntomas leves o producir la muerte, pero desconocemos que va a acontecer en ese sujeto. Paradoja que en una medicina científica, basada en la evidencia, utiliza términos imprecisos pero que determinan la vida del enfermo: crónico, para toda la vida; leve, no tiene importancia, no se queje; grave, cuidado se puede morir. E
invariable porque aunque la evolución de la enfermedad es Ante la pregunta ¿qué me va a pasar, doctor?, pregunta que no se puede responder, el médico se ve en la obligación de contestar, encerrando al sujeto en una categoría. Con matices, la enfermedad psicosomática, desde la medicina, es una enfermedad crónica, para toda la vida, donde el único tratamiento es el sintomático, tratando de devolver al enfermo la salud perdida. Si
hasta ahora hemos tratado el tema desde el punto de vista de la medicina,
centrando los términos psicosomáticos y pronóstico veamos ahora lo que
el psicoanálisis puede aportar. En psicoanálisis el diagnóstico es el
tratamiento, es decir, no necesito
rotular para tratar. Qué estructura clínica tiene, sólo lo sabré
después, por recurrencia. Y esto es así porque el elemento técnico es
la interpretación psicoanalítica,
|
El tiempo que maneja el psicoanálisis es otro, es el futuro anterior, donde no es el pasado el que determina el presente sino que desde el presente puedo leer que cosas del pasado fueron las que me llevaron hasta la situación actual, pudiendo transformarlas o modificarlas, es decir construyo el pasado y un futuro, construyo lo nuevo. No se trata de arreglar el pasado del sujeto sino de transformar aquellas cosas del pasado que van a hacer que su futuro sea otro, que cambien la vida del sujeto. El
psicosomático utiliza holofrases, frases cerradas sobre sí mismas, que
le definen: soy ulceroso, soy asmático. Detrás de esa frase no hay
historias. Él es la enfermedad. No tiene los límites del lenguaje sino
los de su cuerpo, un cuerpo no pulsional. Como no puede expresar una
ambivalencia afectiva, la expresa en el cuerpo. En psicoanálisis la
sobredeterminación permitiría lo simbólico, abrir la frase, que el “soy
ulceroso” que me define se pueda unir a otras frases y en esa
articulación, incluyendo al semejante, incluyendo Ala pregunta: ¿qué me va a pasar? no hay que contestar, hay que dejarla abierta para que el enfermo asocie libremente, es decir, también para el médico cambiar la escucha. Pilar
Rojas. Médico psicoanalista
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
La
alergia es una disfunción del sistema inmunológico, que Una
alfombra de pelo, el polen de las flores en primavera, un Solemos escuchar entre sus quejas habituales: «Es que los cambios me matan…», aludiendo desde lo manifiesto a las modificaciones del clima, a la llegada de las estaciones. Pero en verdad, al alérgico «lo mata» lo nuevo, lo ajeno, lo diferente. Los síntomas pueden afectar distintos aparatos o sistemas, pero prefieren en general el aparato respiratorio o la piel para manifestarse. Estas manifestaciones pueden ser ocasionales, como respuesta a situaciones extremas, o constantes, como una forma de relación con el mundo. El psicoanálisis sostiene que en la alergia, el mundo exterior y el cuerpo tienen una relación tan estrecha, que todo lo que sucede en el cuerpo. No hay distancia entre cerca y lejos, entre uno mismo y el prójimo o lo próximo. Los fenómenos alérgicos se encuadran dentro de la psicosomática, y entonces, para comprender sus mecanismos debemos remitirnos al clima de la primera relación madre-hijo. Antes de la experiencia del espejo, la madre le da al niño la ilusión de tener el mismo rostro que ve: el rostro de ella. Alrededor del 8º mes de vida, el niño se ve enfrentado al rostro de un extraño, surgiendo entonces la angustia característica de este período, que se instala a partir de la captación de esta diferencia. Una falla en este pasaje hará siempre que la experiencia del rostro sea siempre la del rostro original. En las relaciones con el mundo también habrá siempre una tendencia a anular las diferencias. Esta
es la apuesta del alérgico: estará protegido de las crisis En cuanto a sus límites, hay una impresión de no reconocerse en el espejo, pero no se acompaña de angustia porque al mismo tiempo está perdido en el otro. Es posible hacer un diagnóstico correcto de alergia fundamentándose únicamente en la relación con el objeto. En
la histeria, el objeto es mantenido a distancia mediante el El alérgico, en cambio, existe en función de algo: lo característico es su tentativa permanente de acercarse al objeto. Su
deseo primordial es aproximarse de tal manera al objeto La
captación del objeto es inmediata y total, se trata de una El sujeto habita en el objeto y es habitado por éste. Se identifica con cada objeto que se le presenta y no puede desprenderse de él salvo identificándose con un nuevo objeto. A través de todas estas relaciones, lo que el alérgico busca es la fusión con su madre. El ejemplo patognomónico es el del sujeto asmático, en cuya historia clínica se establece en la mayoría de los casos una intensa relación con la madre, accesos de cólera e irritabilidad infantiles y un intenso temor a perder su amor. El ataque de asma es un equivalente de la angustia, una reacción ante la pérdida, un grito de auxilio dirigido a la madre, con el fin de conseguir la protección de quien en adelante habitará su árbol bronquial. Para el asmático, la madre es el aire. Nacer es separarse de la madre y morir, pero nacer también es vivir, ya que no nacer también es la muerte. No nacer es continuar unido a la madre, ésta será la elección del asmático. Esta elección puede modificarse bajo tratamiento psicoanalítico. Inés
Barrio. Médico psicoanalista |
Inicio
este trabajo sobre la etiopatogenia de la HTA atendiendo algunas generalidades médicas y añadiendo aportaciones que
genera el psicoanálisis. Estos dos campos podrían converger hacia una nueva práctica de salud, haciendo que la medicina no sólo
intuya o sospeche, sino que pueda aprenhender lo psíquico. Ya Hipócrates recomendaba observar la naturaleza de cada país, las Pero antes de hablar de esta patología nos debemos preguntar sobre los criterios de salud y enfermedad; esto es, qué concepto tenemos y cómo podemos influir sobre un paciente que ha enfermado. La medicina ha variado a lo largo de la historia su imagen del
proceso patológico. Primero propuso un origen divino y se utilizaron métodos mágicos y adivinatorios para aplacar los poderes
sobrenaturales o simplemente se usaban los recursos que la experiencia demostraba más eficaces. Muy influenciado por el entorno
cultural el arte médico fue aceptando causas puramente naturales y al igual que la materia se componía de cuatro elementos, el cuerpo Entramos ya en la medicina actual. Ahora se reconocen unas causas que a través de unos mecanismos alteran funciones en el cuerpo. Esto se relaciona con cambios morfológicos y todo se traduce en una serie de síntomas o signos que percibe el paciente o el explorador. También debemos reconocer el cuadro bajo un diagnóstico e intentar un pronóstico. La vía final es instaurar un tratamiento que de forma ideal ataje las causas o por lo menos alivie los síntomas. Aquí ya empiezan los problemas en el caso de la HTA. En un
altísimo porcentaje su causa es desconocida, llamándose HTA idiopática, primaria o esencial. El motivo de este desconocimiento
se atribuye al gran número de mecanismos que influyen sobre la TA y a sus mutuas relaciones, de modo que al variar uno lo
hacen los demás. Mecanismos renales, neurógenos, hormonales o locales de la propia pared del vaso, son ejemplos. Se plantea que
sobre una predisposición genética actúan causas ambientales. Para que se desarrolle la enfermedad sería necesario que se sumen elementos
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
X CONGRESO
INTERNACIONAL GRUPO CERO |
|||||||||
|
beneficio
extraordinario. El psicoanálisis plantea más la salud que la enfermedad.
Su objeto de conocimiento, el inconsciente y su método de
interpretación-construcción son también novedosos para el conocimiento
humano. Freud nos propone un nivel distinto de hacer ciencia. La
observación con nuestros sentidos, incluso utilizando instrumentos, será
siempre incompleta. Más allá de los fenómenos que se nos presentan
queda una realidad que en sí misma no podemos conocer ni representar.
Para acercarnos a ella utilizamos interpretaciones a modo de
representaciones auxiliares, Si aplicamos este modo de trabajar al concepto de salud y enfermedad tenemos ya importantes diferencias. La medicina busca la restitución del estado previo a la enfermedad. El psicoanálisis la construcción de un nuevo estado de salud. La medicina se ocupa de los fenómenos; el síntoma, el padecimiento. El psicoanálisis los incluye como productos de un sistema que llama Aparato psíquico. Freud plantea este aparato anímico como un instrumento compuesto. Describe
unas instancias o provincias psíquicas. Recurre a un mito para decir que
al principio todo es ello, un caldero de pulsiones donde cada una busca
ciegamente su satisfacción. La parte del ello que está en contacto con
la realidad se modifica en el sentido de
que algunas de las satisfacciones podrían resultar nocivas al individuo.
Esta parte del ello modificado, es el yo, que va a mediar entre el mundo
pulsional y la realidad, prohibiendo algunas satisfacciones y desviando o
posponiendo otras. A diferencia de su antecesor, el yo tiene una tendencia
a la unidad, a la coherencia y es el receptor de los estímulos internos y
externos. Freud se da cuenta de que una parte del yo puede oponerse al
resto, observarlo y criticarlo, pudiendo incluso imponerle castigos.
Intuitivamente Pero con la descripción tópica, de lugares, no es suficiente. El psicoanálisis había partido de la existencia de procesos inconscientes, no sólo en el plano descriptivo, sino realmente incapaces de conciencia. Para hallar el sentido psíquico de los sueños, los síntomas o los actos fallidos, fenómenos en apariencia incomprensibles o pintorescos, hay que inferir procesos inconscientes, una forma muy distinta del pensar que extraña a nuestra lógica. Junto a la descripción tópica de antes incluimos la dinámica y tratamos de estudiar las leyes de ese sistema inconsciente. Al hacerlo así enseguida nos llama la atención que las cargas de energía, lo que serán los afectos, estén libremente móviles. O sea, cualquier afecto puede unirse, atribuirse a cualquier idea; no hay correspondencia entre ambos, y esto explica el fenómeno de transferencia, capital en psicoanálisis y que la medicina desconoce. Precisamente porque el afecto se desplaza desde la representación reprimida a la permitida, sobre el médico recaerán afectos que puede considerar excesivos o injustos. Así se explican muchos malentendidos en muchas consultas. Si en lugar de la moral del médico estuviese la interpretación psicoanalítica, se tomaría la transferencia como una herramienta terapéutica que devuelve a la palabra algo de su antiguo carácter mágico. A cambio el médico tendría que conocer y soportar la sexualidad del paciente y la propia. Todavía
podemos añadir a la visión del aparato anímico el punto de vista
económico y averiguar qué caminos sigue la distribución de la energía
y cómo se deriva, algo que nos ayudará a pensar una etiopatogenia para
la HTA sin causa. Freud se lo representa de siguiente modo. La
misión del psiquismo es mantener lo más bajo posible el montante de
energía, busca eliminar toda tensión. Decimos entonces que nuestros
procesos son gobernados por el principio del placer, pues la disminución
de la tensión es sentida como placer y su acumulación genera displacer,
pues la disminución de la tensión es sentida como placer y su
acumulación genera displacer. El
principio del placer será en parte sustituido por el principio de la
realidad, el cual busca los modos más convenientes para hallar la
satisfacción de forma segura y mantenida aunque a veces deba aplazarla.
El placer ya no será inmediato pero a cambio habremos ganado en
seguridad. |
He hecho todo este recorrido para poder introducir algunas preguntas. Pero ante todo el aparato psíquico tópico, dinámico y económico son como tres perspectivas que se relacionan y se matizan entre ellas. Hablaba
de la HTA, enfermedad que la medicina no podía reducir a sus causas y
tratarlas. ¿Qué podemos decir desde el psicoanálisis? ¿Cómo influye
el aparato anímico y sus procesos sobre el cuerpo? ¿No será la unión
cuerpo-alma un tema ya muy especulado y demasiado equívoco? En este
aspecto encontramos un concepto, la pulsión de enorme importancia. Las
pulsiones nos dice Freud, son seres míticos, magnos en su
indeterminación. No podemos prescindir de ellas ni un solo momento en
nuestra labor, y con ello ni un solo instante estamos seguros de verlas
claramente. Las pulsiones nacen en el cuerpo y llegan a lo psíquico.
Están a medio camino entre ambos, son cantidades de energía orgánica
que adquieren una representación psíquica, primero en el ello de forma
inconsciente y luego, al unirse a las palabras, haciéndose consciente.
Así es como el aparato anímico logra derivar su energía, digamos que
poniendo palabras a las pulsiones nacidas de soma. Sexualidad que va más allá de los genitales o la procreación. El psicoanálisis le puede proporcionar al hipertenso la función de la palabra; pero no cualquier palabra sino la interpretación psicoanalítica en transferencia; integrar su padecimiento en un nuevo orden. En el hipertenso podemos estudiar la detención de su función sexual, su incapacidad para alcanzar la fase genital, o lo que es lo mismo, logra esta fase pero de forma muy mermada. Hay un conocimiento de las diferencias sexuales pero no un saber. Es decir, por no poder simbolizar la castración, la carencia, esta acontece en su cuerpo. Mucho
quedaría todavía por hablar. Hemos visto que el método de los antiguos
chamanes, su creencia en el hechizo, tiene cierta relación con el poder
de la palabra en transferencia. Hemos interpretado que en el inconsciente
las cargas de energía no están unidas a las representaciones sino
libremente móviles, de modo que la contradicción, la negación, las
leyes de la lógica o el tiempo del reloj no se pueden aplicar. Por eso el
consejo del médico nada Explicaciones
en apariencia tan primitivas, como creer que la enfermedad se debe a un
castigo divino, encuentran ahora una verdad psicológica. No olvidemos que
Freud diferenció junto a las pulsiones de vida, sexuales la pulsión de
muerte. Ambas suelen integrarse y dan lugar a la plasticidad de la vida
humana (ejemplo: el matiz agresivo de toda relación amorosa). La pulsión
de muerte puntua al Eros, es lo que hace que dos enamorados se separen
hasta el día siguiente o que alguien se independice de su familia. Pero
si la pulsión de muerte se independiza puede convertirse en destrucción
sobre el propio sujeto o contra el exterior. El psicoanálisis Freud nos anima en este sentido. Recordemos sus palabras. «La biología debe proseguir su camino, los psicoanalistas el nuestro. Ya nos encontraremos.» Sergio
Aparicio Erroz. Médico
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
X CONGRESO
INTERNACIONAL
GRUPO CERO |
|||||||||
Este trabajo, como otros anteriores, parte de la conjetura sobre lo que podría ser una intervención de orientación psicoanalítica, o sea: abrir el silencio que guarda la palabra empeñada. En una de las tramas conceptuales freudianas, ese silencio habla a través de vocablos y frases como «dogmático», «dogmáticamente», «certeza inconmovible», «impensable», «sin dudar», «sin pestañear», y derivaciones familiares e imprevistas. TRADUCCIÓN El ensayo que nos ocupa, y nos pre-ocupa, es «¿Pueden los legos ejercer el análisis? (Psicoanálisis y Medicina). Diálogo con un juez imparcial». La
extensión y modalidad del título marca la importancia, el ¿Por
qué traducimos, «lego» y no «profano»? En primer lugar por un motivo
trivial, literal, ya que el nombre del volumen dice «Laienanalyse»,
análisis lego. En segunda instancia porque la voz «profano» queda
asociada involuntariamente a una serie de caracteres y actos reprobables,
«profanador» (de tumbas), «profanación» (de templos), etc. El mismo
Freud al explicarle a ese «juez imparcial» el descubrimiento
psicoanálitico de la sexualidad LO DOGMÁTICO El
texto está compuesto y dispuesto como una conversación. Hay en él una
manifiesta disposición al diálogo. Es el único escrito de Freud con
esas características. El intercambio dialógico y el interlocutor
simulado navegan por un río tranquilo, de mansas corrientes, alteradas,
una que otra vez por pequeños remolinos y rizos de olas insinuadas. Sin
embargo nada es como se muestra. La «psicología Las
certidumbres lanzadas no esperan respuestas para ser revisadas. Son
«tocadas», antes de cualquier observación, por el propio texto. Así se
vuelve activo, pues va trabajando su materia en todos los planos
(conceptual, argumental, indicativo, alusivo, etc) a medida que la va
desplegando para su consideración. Lo que parece, el parecer, es lo que
desaparece. Se abandona la pasividad de la reproducción, surgiendo la
energía de la síntesis y el mapeo conceptual. Por eso el trabajo de Freud no satisface una urgencia (él mismo no cree que el cierre de la causa contra T. Reik haya sido un «triunfo» de su libro), sino que la «urgencia» es puesta en perspectiva desde lo urgente para el campo analítico. |
Así lo expuesto «dogmáticamente» responde,
es la responsabilidad ante una pregunta no formulada de manera explícita:
¿qué es el psicoanálisis? «Dogmático equivale, entonces, a volcar de
forma anticipada y oportuna una problemática, rehén de su constante
malentendido. Toda argumentación razonable –antagónica de una «razonadora»–, por más tajante que sea, casi siempre tajea un dogma por el lado menos previsible. Los interrogantes y las respuestas, los pedidos de aclaración y el sesgo explicativo, las réplicas cortantes y la ironía contestataria, los cuestionamientos incisivos y el alegato consecuente, no responden a afán retórico de persuadir. Tampoco al de una dialéctica erística, ese arte de discutir, según Schopenhauer, «y de discutir de tal manera que uno tenga siempre la razón, o sea, per fas et nefas (con derecho o sin él)». El final del opúsculo confirma estas breves presunciones. ¿Pero entonces de qué se trata? De algo radicalmente distinto, de la resonancia expositiva de una construcción conceptual y un pensamiento afirmativo, a los que se retorna una y otra vez desde diferentes encrucijadas, transitadas cuidadosamente por el psicoanálisis. Las
señales que vengo dando nos ligan con un leitmotiv de la travesía freudiana. Es aquello que, ayer, la «psicología de las
facultades», la «fisiología de los sentidos», etc, y hoy las «neurociencias»,
no pudieron concientizar ni mentalizar en sus esquemas y clasificaciones abarcadoras, es decir, lo «impensable» mismo.
Ese es el sentido más fuerte del artilugio dogmático –como me gustaría llamarlo– freudiano. Ello nos impulsará, breve e indefectiblemente,
hacia otros textos que reverberan en éste. Son huellas indelebles que acuden desde «Más Allá del Principio del Placer» y
«El Yo y el Ello». Entre guerras, 1920 y 1923, serán amparos de la LO IMPENSABLE La «psicología abisal» opera, y lo hace sin cirugía, a través de palabras que hunden su filo en lo real y en los monumentos corporales. «Impensable» (Unbedenklich) es una de esas palabras. Más Allá la estampa para señalar el camino curvo del psicoanálisis. Dice ahí, «en la teoría admitimos sin dudar, sin pestañear, sin pensar (subr. mío) que el curso de los procesos psíquicos se regula automáticamente por el principio del placer». ¿Pero qué es lo «impensable»? Si dejamos de lado la banalidad de tomarlo bajo una impresión primeriza como «no se puede pensar de otra manera» (S. Fish) o «él nunca podía entender las posiciones intermedias» (E. Jones) y otras confortables personalizaciones que apuntan a destacar rasgos idiosmerásicos en lugar de los conceptuales, veremosque el término rehusa cualquier prohibición en beneficio de una creación indeclinable. Es «impensable», «imposible», aceptar un desvío del desvío que ya había efectuado el psicoanálisis. El por qué es claro (aunque al interlocutor le suene «ríspido», «inentendible», «misterioso», y demás). Se produciría un retorno indeseable a los territorios de la conciencia, a las síntesis yoicas, a las claves significativas, a las modalidades descriptivas y sensibles de los síntomas, a las evidencias palpables, a los registros de la mirada, en fin, a todo aquello que las disciplinas médicas, la psicología «escolar» y sus derivaciones, etc, habían realizado con gran idoneidad, no exenta de irrefrenables acentos dogmáticos. Ahora si, como un implante de su propio modo de transmisión, a diferencia del «tinte dogmático» que colorea la argumentación de Freud, es decir, una posición que evita cuidadosa y respetuosamente abusar de las «luces de la razón», cediendo el psicoanálisis como otro capítulo del «iluminismo» o de la «historia del entendimiento». Por eso es «impensable» querer entender el inconciente sin el trabajo que lo produce y la «puesta a prueba» –aspecto docimásico de lo dogmático– que lo constituye. «Impensable» y «dogmáticamente» se funden, así, en un tiempo de insistencia, de perseveración, no de la exclusión que atraviesa las obstinaciones corrientes. |
||||||||
|
|
|||||||||
|
«El
Yo y el Ello», supuesto durante todo este relato «lego», da cuenta
de lo «impensable» en el nido mismo del aparato psíquico y su
conformación. El «yo» del que habla el psicoanálisis se teje desde la
superficie de haces perceptualesconcientes a un «omphalos» que escapa de
toda representación. Entre esa «corteza» y ese «núcleo» hay una
completa disimetría. Los planos de una y otro son inconmensurables, no
pueden medirse ni compararse entre sí, aunque estén fuertemente
conectados. Si una transcurre a Lo dogmático, y la preservación de lo impensable es, entonces, ese constante retorno a la diferencia donde el psicoanálisis se ha constituido como ciencia singular del inconsciente. Y, en la que se anudan simultáneamente convergencias y divergencias, construcciones y métodos, procedimientos y reglas, formas de transmisión e institucionalización que deberán ser congruentes con lo que fundan. EL
GIRO, LA INTERVENCIÓN Y UN DESTINO Llegados a este punto el ensayo freudiano hace dar un giro radical, tanto a su pregunta vertebral como al tono discursivo. La primera redefine la noción de lego, por lo cual éste surge como resultado de la formación médica, automáticamente autorizado por su titulación para ejercer el análisis. El interrogante sigue siendo simétrico, pero invertido: ¿pueden los médicos practicar el análisis, sólo porque, legal y equivocadamente, se lo califique, como una rama de la medicina? ¿Su preparación los dipone, los pone a disposición del análisis o los in-dispone de manera concluyente? También
cambia el tono discursivo, y notamos que toda la El
primero, no sin cierto cinismo resignado, abundante en las Juan
Carlos De Brasi. Psicoanalista.
|

CONFERENCIAS
APERTURA DEL SEMINARIO SIGMUND FREUD El psicoanálisis como tal no es un pensamiento —en el sentido
reflexivo, del entendimiento— si yo considero que alguno de ustedes ha pasado por el instituto, por la universidad. El psicoanálisis
es un contrapensamiento. Sin meternos en un camino harto complejo, que es el de la cientificidad o no del psicoanálisis, de lo
que podemos hablar es de la apertura o de la producción de un campo donde se articulan, alrededor del concepto inconsciente,
otros conceptos que permiten una lectura productiva, es decir, una El pasado es móvil, se modifica, bueno pero eso precisamente,
habla en favor de que es el presente el que determina el pasado, que es el futuro el que está produciendo nuestro presente. Que yo
tampoco lo entiendo. Yo digo: me gustaría entender algo del tiempo, pero yo sé que las cosas no se entienden. Ese no entender el
tiempo, eso es el tiempo en psicoanálisis, es la inauguración de un tiempo donde el sujeto es el único que no sabe lo que sabe. Es la
inauguración hasta de un campo ideológico nuevo, no solamente de un campo científico. Los otros campos ideológicos que
conocemos, que también se producen por conceptuaciones teóricas, aunque la gente crea lo contrario, en ninguno de ellos existe un
saber del sujeto que el propio sujeto sea el único que lo desconoce. Yo diría que la enfermedad llamada mental, por llamarla de
alguna manera (le pido perdón a los profesores), tiene que ver con la distancia del sujeto a esa condición de ser sujeto. Si acepto que
lo que me conduce es un saber, pero que yo no sé, se evitarían o por lo menos mejorarían, en el sentido de la salud, varias enfermedades.
Aceptar que hay un saber que gobierna en mí, que desconozco en mí, ¿por qué me puede curar aceptar eso? Bueno,
porque aceptar eso es aceptar que pertenezco a una especie mortal, es decir, que he nacido de hombre y mujer, de macho y hembra, que
he nacido de dos seres semejantes pero diferentes. Eso precisamente, que sea necesaria esa unión deforme entre un hombre y
una mujer para producir la especie, eso es lo que me determina como especie mortal. Si fuéramos inmortales, a ningún hombre se (..) |
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
ESCUELA
DE PSICOANÁLISIS GRUPO CERO Información e inscripciones: 91 542 33 49; www.grupocero.org |
|||||||||
|
Programa del primer año: A. APROXIMACIÓN A UNA TEORÍA DE LA LECTURA •
Concepto de ruptura. B. LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS •
Método de interpretación onírica.
|
Programa del primer año: 1) Jaques Lacan a)
Situación histórica. Comentario general de su obra. 2) El estadio del espejo como formador de la función del yo (je), tal como se revela en la experiencia analítica. a)
Un lactante frente al espejo: control y júbilo. 3) Cuerpo, yo y sujeto a)
De la psicología a la metapsicología. 4) Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente Freudiano. a)
Sujeto de la ciencia. Verdad y saber. sujeto del inconsciente. 5) La carta robada a)
Cuento de Edgar Allan Poe.
|
||||||||
|
|
|||||||||
Programa del primer año: I. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA GRUPAL •
Los grupos, su importancia actual. II. TRAMAS HISTORIALES DE LA GRUPABILIDAD •
Bocetos etimológicos y metafóricos. III.
RELEVAMIENTO DE ALGUNOS DISPOSITIVOS IV.
LA INTERVENCIÓN GRUPAL PSICOANALÍTICA. V.
DESARROLLO DE LA FRASE INTERROGATIVA VI.
ESBOZO DE NUEVOS CONCEPTOS PARA ABOR-DAR
|
PRÓLOGO
A LA CONTRIBUCIÓN A LA 1859 La
primera tarea que emprendí con el objeto de resolver las
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
DE NUESTROS ANTECEDENTES |
|||||||||
|
EL
MALESTAR EN LA 1929 En
condiciones normales nada nos parece tan seguro y establecido como la
sensación de nuestra mismidad, de nuestro propio yo. Este yo se nos
presenta como algo independiente, unitario, bien demarcado frente a todo
lo demás. Sólo la investigación psicoanalítica —que, por otra parte,
aún tiene mucho que decirnos sobre la relación entre el yo y el ello—
nos ha enseñado que esa apariencia es engañosa; que, por el contrario,
el yo se continúa hacia dentro, sin límites precisos, con una entidad
psíquica inconsciente que denomínamos ello y a la cual viene a servir
como de fachada. Pero, por lo menos hacia el exterior, el yo parece
mantener sus límites claros y precisos. Sólo los pierde en un estado
que, si bien extraordinario, no puede ser tachado de patológico: en la
culminación del enamoramiento amenaza esfumarse al límite entre el yo y
el objeto. Contra todos los testimonios de sus sentidos, el enamorado
afirma que yo y tú son uno, y está dispuesto a comportarse como si
realmente fuese así. Desde luego, lo que puede ser anulado Prosiguiendo
nuestra reflexión hemos de decirnos que este sentido yoico del adulto no
puede haber sido el mismo desde el principio, sino que debe haber sufrido
una evolución imposible de demostrar, naturalmente, pero susceptible de
ser reconstruida con cierto grado de probabilidad. El lactante aún no
discierne su yo de un mundo exterior, como fuente de las sensaciones que
le llegan. Gradualmente lo aprende por influencia de diversos estímulos.
Sin duda, ha de causarle la más profunda impresión el hecho de que
algunas de las fuentes de excitación —que más tarde reconocerá como
los órganos de su cuerpo— sean susceptibles de provocarle sensaciones
en cualquier momento, mientras que otras se le sustraen temporalmente —entre
éstas, la que más anhela: el seno materno—, logrando sólo
atraérselas al expresar su urgencia en el llanto. Con ello comienza por
oponérsele al yo un «objeto», en forma de algo que se encuentra
«afuera» y para cuya aparición es menester una acción particular. Un
segundo estímulo para que el yo se desprenda de la masa sensorial, esto
es, para la aceptación de un «afuera», de un mundo exterior, lo dan las
frecuentes, múltiples e inevitables sensaciones de dolor y displacer que
el aún omnipotente
|
VIGENCIA
DE 1996 Hoy intentaré hablar de aquello que, si bien algunos creen conocer, se presenta como un nuevo continente y un nuevo continente como todos sabemos debe continuar aún su formación y, por lo tanto, no puede dar cuenta de sí mismo. Un continente que antes de pensar en su autonomía tuvo que padecer, para poder ser aceptado en la comunidad de nuevos continentes, de todos los imperialismos imperantes. Desde la medicina hasta la poesía. Pasando por la estupidez y la magia en algunos países, como el nuestro, lo militar luchó contra cualquier crecimiento de este nuevo continente. Estamos hablando del psicoanálisis, aparentemente una cosa tan individual, tan de diván y, sin embargo, poderosos sistemas sociales se oponen a su socialización. ¿No es acaso la propia familia del loco la que retira al paciente del tratamiento? ¿No son acaso las instituciones psicoanalíticas, internacionales o no (léase lacanismos en general), que interrumpen el psicoanálisis de sus miembros porque alguna política de moda no lo permite? Y si nos preguntamos ahora quién le teme al psicoanálisis, podríamos responder: en general, todos temen. Más difícil nos ha de resultar responder a la pregunta de por qué se le teme al psicoanálisis. Y aquí, debemos saberlo, el miedo tocará toda reflexión. El investigador queda implicado en la operación mucho más de lo que se suponía. Ya que no habrá psicoanálisis sin el deseo del psicoanalista. El investigador deberá saber ahora que toda su producción no llevará como se dice la marca de su personalidad sino la de su deseo inconsciente a quien, por otro lado, nada le importa, ni el destino de la producción y ni siquiera su belleza o su completud. Pero recién hemos hablado del deseo inconsciente que no es el psicoanálisis. El
deseo inconsciente es el vector que en el tiempo producido por la teoría
psicoanalítica (que es una compleja articulación que se produce en su
praxis), roza asintóticamente su realización y su muerte. Sin conseguir
nunca ni realizar ni morir, ya que realización y muerte son sinónimos
cuando se trata de poner fin al mecanismo Una presencia que por su persistencia termina siendo invisible para nosotros mismos, es decir, actúa en nosotros como una ausencia. Y por otro lado una ausencia que de tan ausente se hace presencia nítida y así, en la mayoría de los casos, como realidad objetiva actúa sobre nosotros. Hasta aquí, temo al psicoanálisis, entonces, porque el primer requisito (que me requiere sin imponérmelo) para ser ciudadano de semejante mundo es aceptar la incertidumbre como un estado natural dentro del territorio y en lugar de huir o matar, como nos venía enseñando la familia y, por qué no decirlo, también el Estado, habrá que ponerse a conversar. Y conversar no es cualquier cosa, sino que es en la precisión de un diálogo donde se conversa. Y la precisión de un diálogo no es otra cosa que la determinación del concepto de transferencia sobre la praxis psicoanalítica. Que sea de una manera y de ninguna otra: Él hablará a nadie y menos que menos al analista. El Otro hablará para nadie, menos que menos para el analizado. Diálogo que ofrece como única garantía que alguien hablará, él, el Otro, pero nunca nadie sabrá quién habla ni a quién habla. Si ahora soy capaz de aceptar esta incertidumbre en lugar de los riesgos que me ofrece la carretera, el paracaidismo, o las cantinas donde uno puede beber hasta morirse, entonces estamos en condiciones de comenzar. |
||||||||
|
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 65.000 Ejemplares en MADRID 60.000 Ejemplares en BUENOS AIRES |
|||||||||
|
|
|||||||||
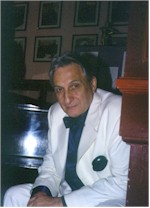
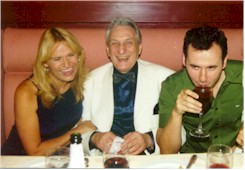



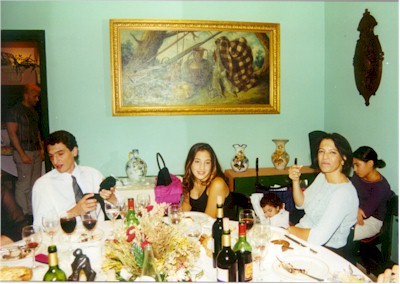
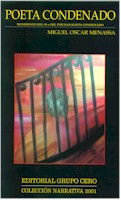
 ASOCIACIÓN
PABLO MENASSA DE LUCIA AULA DE POESÍA Y PSICOANÁLISIS
ASOCIACIÓN
PABLO MENASSA DE LUCIA AULA DE POESÍA Y PSICOANÁLISIS