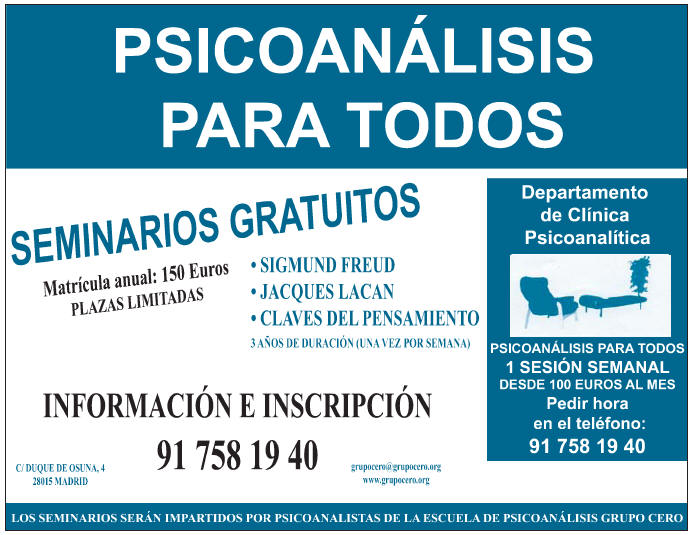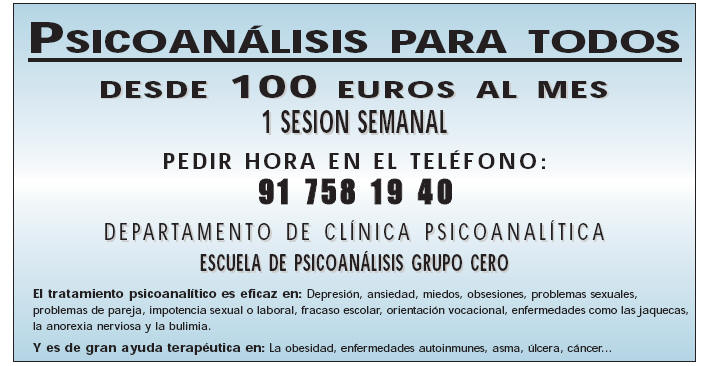|
ÍNDICE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Nº 75 |
|||||
| ENTREVISTA A JUAN CARLOS DE BRASI | NOTAS MÍNIMAS PARA UNA ARQUEOLOGÍA GRUPAL | ||||
| LA ENFERMEDAD PERIODONTAL II | PSICOANÁLISIS PARA TODOS | ||||
| CLÍNICA DENTAL GRUPO CERO | SEMINARIOS GRATUITOS | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
ENTREVISTA JUAN CARLOS DE BRASI –2ª parte– C.S.: La primera revista que publicó la Editorial fue en el 74, Grupo Cero nº 0. ¿Tú estabas ahí ya en el grupo? J.C.D.B.: No, no estaba. C.S.: Y como espectador ¿cómo lo viste?
J.C.D.B.: Lo vi como todo lo demás, con buen
augurio ya que era un aporte más a las publicaciones relevantes que
había en Argentina. Existían revistas de muy buen nivel,
literario-políticas y demás, pero eran pocas las publicaciones que
circulaban marginalmente. Y lo consideraba como un grupo que no sólo
quería quedar constituido como tal sino que socializaba su producción
haciendo pública, a través de las publicaciones, lo que escribía,
pensaba e impulsaba. Lo veía como un proceso muy interesante que
entrañaba el preanuncio de todo el desarrollo posterior. Aparte de que
Menassa ya sacaba sus libros. Me acuerdo que a uno de ellos le hice un
prólogo, a Los otros tiempos y entonces aparecían, claro no con este
armado editorial, textos de Menassa básicamente ya que los otros, tiempo
después de apartarse han mostrado que no producían mucho sino más bien
estaban C.S.: ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Grupo Cero? ¿Qué quiere decir Grupo Cero? |
J.C.D.B.: Las intenciones originales nunca
existieron, nacieron perdidas. Grupo Cero tiene el peso de la palabra
Grupo, con todas las connotaciones culturales y políticas que ya pesaban
en esa época en la Argentina. No sólo porque evocaba situaciones
iniciales de Pichon Rivière, separaciones institucionales, juegos
políticos, político-culturales, era una palabra de espesor, como hoy en
día, en realidad, el grupo la mantiene en su significante, C.S.: Cuando hablas con alguien que no ha escrito el nombre te preguntan ¿cero con letra o con número? Y yo te pregunto ¿Por qué con letra? J.C.D.B.: En primer lugar, para no sumergirme en el problema matemático del 0, que ya desveló a Rey Pastor y a otros eminentes matemáticos. Enseguida porque el asunto de la letra no es otro que el de la escritura misma. Ahí están las preocupaciones actuales sobre el tema para certificarlo. La escritura en ese aspecto es el cero y no el cero graficado. C.S.: Es una palabra, que es lo que se utiliza para la poesía, no es un grafismo, es a otro nivel y además es perfecto, cerrado. J.C.D.B.: Grupo 0... C.S.: Grupo o no grupo. J.C.D.B.: Y el Grupo Cero además si se anunciara con ese grafismo del cero en el orden de los números produciría hasta una cacofonía, Grupo o Cero, Grupo 0 si lo escriben mal. Hasta esa distinción tiene que hacerse en función de que sea inteligible. C.S.: A los dos años, en el 76, Menassa se viene para España. ¿Cómo queda allí el grupo? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué pasó?
|
||||
20
AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE PSICOANÁLISIS Y POESÍA
GRUPO CERO |
|||||
|
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA: |
|||||
|
J.C.D.B.: Nosotros remarcamos mucho la idea
de función, pero también la función tiene un principio de
funcionamiento, entonces una dirección, un liderazgo productivo, se
entiende, es necesario. Yo creo que cuando Menassa parte, bueno, el
grupo se parte. A la vez esa función de Menassa era una función de
aglutinación, de rodeo, de muchas cosas que, al partir él de Argentina,
hubo un proceso de dispersión. En aquellos años porque C.S.: ¿Y el psicoanálisis cómo quedó en Argentina en esa época?
J.C.D.B.: Pienso que el psicoanálisis entró
en las sendas escabrosas de su existencia y en un compás de cierta
disolución. Por lo menos los juegos o ejercicios de los lacanianos en la
época de la dictadura fueron bochornosos, C.S.: Las desviaciones...
J.C.D.B.: Eran, te diría, más que
desviaciones eran como maquinarias de aniquilación del psicoanálisis, en
el sentido de que cualquiera para cualquier lado, lo que se les ocurría,
vale decir, lo que quedó totalmente herido y disuelto fue la formación,
no había ninguna formación, eran todas ocurrencias respecto a lo que se
les ocurría. Lo cual indicaba la inexistencia existente del
|
C.S.: ¿Qué quiere decir complicidad? J.C.D.B.: La complicidad es un plegamiento a lo dado de modo expreso o por omisión. En ese campo se dió una complicidad por omisión, por no ver, por no oír, no veían, no escuchaban nada pero sí entraron en fárrago financiero y disolutorio que es lo que yo llamo “percepticidio”. Entonces entraron estrictamente en lo que estaba planeado desde otras geografías, que era aniquilar la economía y la sociedad civil argentina para que no fuera tan competitiva. Hay un libro así de “gordo” del departamento de estado, un libro negro, negro porque tenía tapas negras, donde se marcaban todos los rubros en que la Argentina era competitiva con lo que hoy sería el ALCA. C.S.: Así son 15 cm. J.C.D.B.: 15 cm. Entre otros que contribuyeron alegremente a la disolución de la sociedad civil de un país que era, digamos pujante, no poderoso porque nunca fue colonial, aunque fue bastante colonia, pero no colonial porque no realizó ningún proceso de colonización. A eso me refería con la disolución de un país que era pujante, y muy fuerte en el sentido de lo que proponía, intenso, un país intenso, para nombrarlo de alguna manera. C.S.: ¿Cómo era la sociedad en el 84?
J.C.D.B.: En el 84 digamos que era una
sociedad de apariciones espectrales. Todos los espectros surgieron de
pronto, en el sentido de que se instauraba una democracia
representativa, no la verdad de la democracia, es Hay que ser más democráticos que los demócratas, entonces todos jugaban a la gran democracia, lloraban por la democracia. Los espectros cambiaron de máscara, lo cual hacía sospechar que el derrumbe iba a instalarse poco después. Era una sociedad que simulaba estar en una posición para la que nada había hecho, entonces obviamente se suponía que lo que la acechaba era el deshecho de lo no hecho, porque no había hecho nada para ser democrática. Ella vino formalmente como producto del fracaso militar. Alfonsín no atinó a sostener ninguna de las presiones militares que todavía se mantenían, así que feneció antes de su mandato y subió Menem. Se instaló el proceso menemista, que de ese tenemos más información, pero fueron flores de un día. Después de toda esa alegría esperanzada, que no deja de ser religiosa, vino la depresión real y psíquica, es decir,
|
||||
|
|
|||||
|
esa idea que el argentino se merece todo, históricamente se acabó, se merece lo que puede hacer y no se merece y tiene que responsabilizarse por lo que puede deshacer y en ese período es mucho lo que se destrozó. Tal etapa duró muchos años pero te diría que en una sociedad tan hiperadaptada como la argentina se mantuvieron los niveles de perversión que siempre se manejaron y que no se pudieron conceptualizar. Por ejemplo, el paradigma es el manejo del dinero. En la sociedad civil está muy mal comprendida la problemática del dinero y con esto ¿qué quiero decir? Que enturbia y que obstaculiza todos los lazos diarios, toda la vida cotidiana. Sea por exceso, sea por carencia. Una inmensa acumulación o rascar el fondo del bolsillo de manera distraída. C.S.: El concepto del dinero en el sujeto. J.C.D.B.: En el sujeto y cómo se maneja y qué entiende por el dinero. Sigue siendo un síndrome, un conjunto de síntomas que sigue estando ahí instalado, no hay noción de trabajo, todo es una zorrería para ver si trabajas de tal manera, si estás ocupado de tal manera, si sacas un dinero de éste u otro modo. Eso sí, todos siguen estando muy “ocupados”... con su ombligo. C.S.: Tú crees que el Grupo Cero se escapó de ese ser porque se vino a España o no tiene nada que ver con el lugar físico, porque Menassa parece haberse escapado a eso, piensa el manejo del dinero... el trabajo. J.C.D.B.: El Grupo Cero zafó de entrada de esa problemática como grupo. C.S.: ¿Antes?
J.C.D.B.: Sí, de entrada, por su misma
concepción de la formación, del pago, de toda la cadena que implica el
dinero, hasta la más fantasmática, hasta el dinero no sólo como dinero.
El Grupo Cero siempre pagó el trabajo. C.S.: Volvamos a México ¿cómo te llegaba lo que el Grupo Cero hacía en Madrid? ¿Qué te llegaba? ¿Qué veías?
J.C.D.B.: Tenía noticias mínimas. Trabajaba
en la Secretaría de Educación, era coordinador general de proyectos
educativos. En esa época estaba muy absorbido porque se trataba de un
proyecto que me interesaba mucho. Fui uno de los que desarrolló el
proyecto “CONALEP” (Colegios nacionales de educación profesional
técnica) aprobado e impulsado por la UNESCO. C.S.: Digamos que era una especie de paréntesis, que tú seguías observando.
|
J.C.D.B.: México sí, fue como un paréntesis y una prótesis. C.S.: En tu relación con el Grupo Cero. J.C.D.B.: Tú piensa que desde México una sola vez pude volver. Tuve que ir a Uruguay, entonces mi padre viajó y lo vi en Uruguay. AArgentina no podía entrar. C.S.: ..., Los juzgados no podían volver. J.C.D.B.: No se podía hasta el 84 o fines del 83 para estar más seguros pero México fue como un paréntesis, donde no había información o era muy esporádica. C.S.: ¿Y luego desde Argentina a partir del 84? J.C.D.B.: Bueno, a partir del 84 ya tuvimos una ligazón más fuerte y cotidiana. Cuando yo llegué a Argentina ahí también tuve un paréntesis, que fue de dos años y medio donde fui Subsecretario de Cultura de un municipio de más de un millón de personas. C.S.: Con Alfonsín. J.C.D.B.: Mejor, digamos con la forma pública argentina. Yo fui convocado como independiente. En su momento los mismos parlamentarios de Alfonsín me pidieron la renuncia sobre tablas, por los actos culturales que yo propiciaba, metía diez mil, veinte mil personas en una plaza. C.S.: ¿Y te pidieron la renuncia? J.C.D.B.: Me pidieron la renuncia sobre tablas, “sobre tablas” quiere decir “por unanimidad”. C.S.: Ah ¿pero porque hacías bien tu trabajo?
J.C.D.B.: Hacía demasiado bien mi trabajo,
si el plan de cultura en el que intervine, todavía lo está usando
Kischner porque no se hizo otro. Demasiado bien quiere decir que ya se
empezaban a convocar multitudes que empezaban a inquietar, porque los
políticos cuando ven más de 20 se inquietan. Y había 8.000 escuchando a
tal grupo de rock en un festival. Aparentemente no me C.S.: Pánico.
J.C.D.B.: En pánico y ahí me pidieron la
renuncia. Entonces me quedé seis meses, y cuando estimé que era
suficiente me fui, y ahí me ligué más a hacer “Lo grupal” con E.
Pavlovsky. Una publicación que se halla en la bibliografía de todas las
universidades latinoamericanas, y algunas europeas. Entretando nos
encontrábamos con Menassa hasta que en esos encuentros periódicos con
él, ya en el 99, hablamos y ocurrió que vine para Madrid. Ocurrió quiere
decir que aconteció. ¿Y qué es lo que aconteció? Nada similar al juego
anafórico del C.S.: ¿Algo más De Brasi? J.C.D.B.: Sí, agradecerte el café, que hayas soportado estos jirones de relatos, hechos a una velocidad que intentó superar la tiranía del reloj. Esperemos, en otra ocasión, librarnos de ella.
|
||||
|
|
|||||
|
Antisépticos - El más utilizado y efectivo es el digluconato de clorhexidina. - Produce una desinfección oral prolongada. - Se utiliza 3 veces por día después de cada cepillado, 2 minutos cada vez durante los periodos en los que la encía permanezca inflamada. - Si la inflamación está controlada podremos utilizar nuevas fórmulas con menor concentración de clorhexidina para el mantenimiento.
Las visitas al especialista - La periodontitis es una enfermedad crónica en brotes, es por eso que es tan importante vigilarla tan estrechamente. - Una persona con buena higiene y ningún tipo de pérdida periodontal, con el fin de mantener sanos estos tejidos, debería hacerse una revisión y una limpieza una vez por año. Tratamiento de la periodontitis y mantenimiento del paciente periodontal
Inicialmente - Se eliminarán, por el odontólogo la placa y los cálculos que se ven y los que se esconden bajo la encía y todos los factores retentivos. - Se alisará la raíz dental para dificultar la adhesión de la placa bacteriana. - Se harán obturaciones, endodoncias y extracciones necesarias. Reevaluación
Seguidamente - Tratamiento endodóntico adicional previo a la cirugía, si ésta fuera necesaria. - Cirugía periodontal en piezas con grandes bolsas que no responden al tratamiento. - Tratamiento restaurador o protésico definitivo.
Mantenimiento - Eliminación de placa y cálculo y de aquellos tratamientos que dispongamos necesarios tras la evaluación clínica. - Hay que tener en cuenta que la periodontitis es una enfermedad crónica. - No debemos olvidar que es imprescindible seguirla muy de cerca para combatirla eficazmente. Efectos de los tratamientos básicos periodontales
Limpieza o control de la placa
supragingival
La instrumentación subgingival sin la
supragingival
El control combinado supragingival y
subgingival de la placa. La cirugía será parte del tratamiento avanzado de la periodontitis. Se practicará en bolsas de más de 6 mm.
Fabián Menassa de Lucia. Odontólogo |
|
||||
|
|
|||||
|
NOTAS MÍNIMAS PARA UNA ARQUEOLOGÍA GRUPAL Juan Carlos De Brasi |
|||||
|
"Lo difícil no es comprender que el arte
y el epos griego se hallen ligados a ciertas formas del desarrollo
social, sino que aún puedan procurarnos goces estéticos y se consideren
en ciertos casos como norma y modelo inalcanzables".
"Dice Vd. también que me alejo del
erotismo. Mi próxima obrita (Psicología de las masas y análisis del Yo)
le mostrará quizá que, si bien lo hago, no por ello dejo de llevar a
Eros en mi viaje".
"Sólo cuando nos volvemos con el pensar
hacia lo ya INDICIOS
La Editorial Grupo Cero inaugura con este
texto la Colección de Ensayo. Una nueva vía para hacer circular, bajo
otra modalidad, sus producciones. Enseguida nos podemos interrogar, ¿qué es un ensayo? Y también, ¿es una buena pregunta? Todo indica que no; ya que esto le cabe tanto a un destornillador como a una silla.
Quizás sea mejor comenzar por lo que no es
un ensayo. No es un tratado, no es un texto doctrinario, no es un
artículo periodístico, no es un estudio, no es un comentario, auque
siempre pueda “ensayarse” un comentario acerca de cualquier realización.
Tampoco tiene sentido hablar de “ensayo temático”, que remite como el
“tema” a una unidad prefigurada y a un sujeto unificado, completo, no
dividido. La rúbrica de “ensayo temático” es una contradicción en los
términos. Por otro lado un ensayo no es amplio o estrecho, largo o
corto.
|
Ahí está para probarlo el de Pascal, “Ensayo sobre las Cónicas”, que tiene una sola hoja o el “Ensayo sobre el entendimiento Humano” de Locke, que tiene cientos de páginas. Entonces, ¿qué podría ser –ya dejamos el “es”– un ensayo? Quizás un viaje de descubrimiento realizado sobre un camino escritural, sea alfabético, pictórico o musical. Dicho camino no preexiste al acto de su diagrama, de su escritura misma. Está lleno de señales claras y equívocas, de necesarios desvíos y riesgosos despistes, de llanuras que permiten aceleraciones libres y montículos rugosos que retardan la marcha, de ocurrencias logradas y desafortunadas improvisaciones. En una palabra un ensayo podría ser, si así fuese, el ejercicio paradójico de una libertad esclava de sí misma. Autonomía ética y estética, pero dependencia presente de los intentos y concrecciones pasadas con las que está ligado, más cuando menos lo sabe. Ahora, con estas puntualizaciones, incursionemos en el ensayo “Notas Mínimas para una Arqueología Grupal”. Notas consignadas, a la manera de un diario de viaje, un borrador conceptual para futuros desarrollos. Mínimas, porque ese resto (mínimo) falta en todas las variantes de la <grupología>. Siempre se ha pensado sobre los orígenes de la problemática grupal bajo el registro de un comienzo indiferenciado o de recensiones etimológicas lineales. Uno de los comienzos que señala el ensayo -la democracia ateniense- está totalmente ausente de los enfoques e intereses que caracterizaron a las elaboraciones grupales hasta el momento. Dicha carencia lastima profundamente las posibilidades de conceptualización de los fenómenos, experiencias, modos de conocimiento, etc del “objeto” que se desea estudiar. Asimismo quedan opacadas y puestas seriamente en duda, las intervenciones y su eficacia social. Por otro lado ese mínimo alude al pequeño “a”. Aquel “objeto” que fuera causa del deseo de indagar, componer, inventar, se ha vuelto un indeseable, apabullado por el confort intelectual de sus paleo-impulsores.
Las sendas hacia un concepto de grupalidad,
que va transitando el ensayo, hacen que se detenga en ciertos claros y
subraye algunos asuntos epistémicos, discrimine planos que estaban
fusionados –los grupos, lo grupal, Por último la “arqueología” propuesta no es más que la metáfora de los pasos a dar hacia atrás para saltar mejor. Como tal nos adelanta el pasado para que siga abierto y fluyente, para hacerlo avanzar desde el futuro. SIMIENTES. LA RECUPERACIÓN DE LA GRUPALIDAD Recuperar sonará a hacer presente algo del pasado, evidenciarlo con la fuerza que ha tenido o la potencia que podría lograr. Para otros oídos tendrá variadas connotaciones, aunque en el ámbito del escrito toma un sentido muy preciso. Recuperar no es retomar conceptos, acciones, teorizaciones o experiencias que han transcurrido en tiempos diferentes y, quizás, respondían
|
||||
|
|
|||||
|
a sus demandas. Por el contrario recuperar
lo que se ha hecho, deshecho, constituido, balbuceado o coherentemente
formulado sobre la problemática grupal, será poner en perspectiva a la
misma. Hacer coactual lo significativo EL TERCERO NECESARIO Detengámonos brevemente para seguir avanzando, demos un paso atrás para saltar mejor, reiteremos lo que apuntamos para que aflore una diferencia favorable. Conectar un texto con otro (se trata de "Pensamientos Seminales") es diagramar siempre un tercero desde el cual ambos deben ser validados, convalidados y confrontados. Es decir, la validez de ambos proviene de un "Otro", sin que pertenezca ni a uno ni a otro de los mencionados. Sin embargo no deslicemos una fusión apresurada. Todavía ese "Otro" se encuentra a una prudente distancia –aunque tras los indicios- del que orienta al psicoanálisis. El que bocetamos aquí tiene un sentido epistémico y su utilidad es simplemente la de señalar un rumbo, como el del alumbrado en mitad de la noche. Pero este camino metodológico (propiamente de "methodós", poner en camino) no se concreta andándolo, sino des-andándolo, la única forma de evitar la creencia inefable de que "recorremos senderos individuales", "rutas únicas", "vías personales" y demás restos de humaredas teológicas.
Lo individual, único, personal, privativo,
etc, son los velos de las deidades yoicas, las portadoras de mensajes
binarios que dicen a los grupos: o se componen de nosotras (individuos,
personas, yo es) o no serán. De ahí que
|
comenzaron a ser erosionadas desde los
propios quehaceres. PANORÁMICA
Una breve reseña no será un exceso;
comportará, más bien, la forma en que una seña retorna para dar cuenta
de un estado de cosas. Desde el comienzo de los años cincuenta hasta
fines de los setenta asistimos a una eclosión de los asuntos grupales. A
partir de los ochenta, de modo abrupto y casi correlativo de la
globalización (reducción de los aparatos estatales, dispersión de los
mercados, centralización de los registros financieros, exacerbación de
la individualidad, etc), las preocupaciones por los fenómenos
colectivos, las dimensiones del "socius", los problemas que ya no puede
resolver la sociedad civil y los que rondan a los múltiples armados
grupales, son absolutamente relegados –cuando no excluidos– de distintos
campos profesionales y áreas
Del todo proclamado a la nada realizada
parece haber sido el itinerario fantasmático, insuficientemente
historizado, que recorrió el espectro grupal y sus incontables
peripecias. Sin embargo es imposible dejar de señalar una situación
paradojal. Mientras la problemática de la grupalidad era, arbitraria y
forzadamente, tirada por la borda o sustituida por lamentables
improvisaciones en las disciplinas en que "naturalmente" habitaba, otros
quehaceres (profesionales, comerciales, empresariales, artísticos, de
servicio en sentido amplio, etc) la acogían sin reservas ni prejuicios.
Y, como valor agregado, le Esta especie de semblanza, que no pretende ser un diagnóstico, aunque tenga el tono de un pronóstico demorado, indica que las condiciones están a la mano de quien sepa tomarlas, para traer y retraer –en la apertura de un nuevo compás histórico– la problemática grupal y las complejas realizaciones que florecieron en su suelo nutricio. LA INDECIDIBLE MATERIA PRIMA Y LA CONGRUENCIA Colocados esos imprescindibles subrayados, podemos retomar el camino escogido. Es necesario permanecer en él para avanzar. Decíamos que las certezas previas de las conceptualizaciones sobre los grupos (jamás se transcendieron estos repertorios empíricos) habían quedado apresadas en sus propios
|
||||
|
|
|||||
|
movimientos de desgaste, minando la capacidad de sorpresa, descubrimiento e invención que alentaron a los magmas iniciales. De modo que tales certezas fueron precipitándose sin que nadie necesitara empujarlas. El tiempo las había convertido en canto rodado, y, así, se pusieron a rodar alegremente. Ahora bien, ¿eso debería hacernos caer, a la vez, en un griterío nihilista? (¡basta de certezas!, ¡ahoguemos cualquier certidumbre!).
Creo que nos plegaríamos a algo indeseable.
Las producciones conceptuales son lentas, cabalgan en largas
temporalidades históricas, son renuentes a los bramidos y aullidos;
requieren los tonos bajos y medios –según el punto de transmisión–;
exigen un intercambio apaciguado, sugerente y sugerido. En general
proliferan mejor en un clima de medias palabras que de órdenes de mando.
Se dejan trabajar pacientemente y ganan volatilidad frente a un consumo
desmesurado. Alimentan de una manera especial, pues no se dejan digerir,
sino abordar indirectamente. Es decir, a través de lo que se ha "Ha venido" no equivale a "ha llegado", sino a lo que "arribará" en cuanto –ni un instante antes– lo podamos y deseemos generar. ¿Qué estoy deslizando, ahora, bajo el túnel de la certeza? No, su compulsiva disolución, por otro lado, imposible, ya que con su pérdida surgiría perdido cierto grado de materialidad del pensamiento. Creo que debe ser recuperada como materia prima, que no es "primera" ni "segunda". Por el contrario, una "materia prima" es siempre una oferta, un llamado para que un trabajo potencial sea realizado. Como oferta está siempre abierta, ofertándose. Si uno desaprovecha la materia prima, ésta queda signada como "la que nunca existió". Es decir, debe ser intuida, escogida, elevada en una labor incesante. Desde este punto de vista, y contra la opinión corriente, toda materia prima es una contra evidencia, un escamoteo de las miradas y capturas veloces. Como llamado sólo es audible para quien sepa escucharlo, acuda y sacuda el polvo que cubre sus simulacros más sutiles. Desde esta perspectiva su "materialidad" jamás es física o espiritual. Es una compleja trama de tiempos y elaboraciones inacabadas. Cuando todo esto va ocurriendo una certeza no se vuelve "incierta", ni queda comprendida por una "relación de incertidumbre" –caras inversas y simétricas– Considerada desde otro ángulo en ella se opera una transformación. Ha pasado de ser una evidencia a convertirse en algo indecidible, o sea: en un régimen de sentido que no puede ser determinado enteramente desde sí mismo. Como ya subrayamos lo será desde una serie de sentidos que le otorgará un "Otro" epistémico. Así llegamos a una encrucijada. Como la certeza se ha vuelto indecidible, es preciso, entonces, jugar en cada casillero del tablero con la decisión precisa... de una crítica que la encamine. Ello justifica, tesoneramente, a una y otra. También dejamos constancia, en su momento, del "ideal sintactista", de la "aspiración a la coherencia" que guiaba a los intentos de conceptualización sobre los grupos.
|
Aquí debemos realizar una operación similar a la anterior. Si quitamos a la "coherencia" su voz de mando para ordenar a un discurso científico o al de un saber específico, con qué nos toparíamos. Con lo que toda coherencia provoca y censura, la "incoherencia", su manto oscuro, su cara repudiada, una cierta acechanza de la locura. Aunque no siempre es así. A menudo la coherencia (ese sometimiento del pensamiento a la lógica de oficio) se refugia en lo estrictamente pertinente, entonces, lo incoherente ya no impulsa a ningún delirio, sino incita, nos arroja en brazos de lo impertinente. Finalmente la condena binaria de la coherencia no es a lo incoherente o impertinente, va más allá, dictaminando lo que debe o no hacerse, según el tramo que estemos recorriendo. Entonces ella nos muestra una cierta faz de moral civil, montada en la doble cabalgadura del ideal sintactista y de la idealización de los discursos completos, autosatisfactorios. ¿Cuáles serían las "virtudes" de la coherencia, si pareciera que hubiera sido cualificada sólo negativamente? Quizás, dos principales. Una, al igual que su acompañante certeza, la de brindarse como materia prima. Otra, distinta, la de servir de acceso a parajes desconocidos. Por esos pasos circulará una exigencia distinta para este ir ensayando. No será el de mantener una coherencia expositiva, investigativa o realizativa, sino exponer, indagar, maniobrar la congruencia que se va tejiendo entre los escritos, sus vías de exploración, los pasadizos que los conectan imperceptiblemente, las ramificaciones en cada uno de ellos, las afluencias en aguas comunes, su potabilidad o lo bebible en uno puede ser impotable, improbable, en otro. La congruencia raja, fisura cualquier idealización. Conserva distancia con todo "criterio de verdad", pues la verdad no se resuelve en la manera de "verificarla", sino en el modo de trabajarla. En una palabra la congruencia es una labor que se va desplegando, corrigiendo, durante su transcurso, no un "modelo de referencia" al cual se tiende y se tiene idealizado. UN SENDERO EPISTÉMICO Cercano a nuestro inicio, al subrayar ese "Otro" aliento epistémico, enfatizamos la noción de camino o derrotero. Derivando por ellos vemos que es necesario marcar algunos ejes conceptuales que pautan a una reconstrucción histórica de la problemática grupal. Aquí cabe una pregunta que ya se insinúa como propuesta: ¿es análogo hablar de los grupos, lo grupal y la grupalidad? La respuesta no puede ser puntual, cerrada. Una respuesta definitoria jamás define nada –u ofrece definiciones que es lo mismo–, sólo lastima la pregunta y la capacidad de interrogarse, o sea, de quedarse sin "cuestiones" para ir transitando. LOS GRUPOS La conexión entre los tres items es muy compleja y diferenciada. Se observará que de entrada no usamos el término "relación", ni tampoco
|
||||
|
|
|||||
|
"articulación", pues se trata de una
conexión, de una trama nada elemental, relativa o articulada. La
conexión evoca, convoca, pone en juego, una complicada y nada evidente
materia prima. Además abre muchas perspectivas, solidarias entre sí, sin
las cuales el tratamiento particularizado de la grupalidad (orientación
y aporte específico de esta meditación) sería una curiosidad más. Por
ella es posible recuperar las filiaciones históricas, sociopolíticas,
nocionales; captar los bocetos ocurrentes, los trazos inéditos, Durante nuestra marcha, lo que irá resaltando es que los grupos han sido tratados bajo el espectro de una disciplina regional (a veces de la Psicología Social, otras de la Antropología Cultural o de la Psicología General) muy prolífica e invasiva, llamada "grupología". En el enfoque grupológico los grupos fueron tomados como objetos; objetos del mundo y la vida cotidiana (una hueste siguió los estudios de H. Léfèvre sobre la "vida cotidiana"), objetos de creencias variadas y de sentido común. No es de extrañar, entonces, que la grupología oscilara entre cierta banalidad espectacular, cuando no salvacionista y redentora, y determinados aciertos de tono científico, a menudo cientificista. De este modo la grupología, sin saberlo claramente, quedó capturada –al igual que sus protocolos de intervención– en las dimensiones epistemológicas de los siglos XVII y XVIII. Bajo esa forma unívoca de la relación sujeto-objeto, verdadero achatamiento de aquellas orientaciones, la postura grupológica atraviesa la mayoría de los discursos grupales desde, aproximadamente, los años cincuenta hasta la fecha. Al volverse las "relaciones" unilaterales y las "articulaciones" elementales –así los elementos fueran tratados como conjuntos, colectivos, y demás– se afianzaba la creencia de que ése era el único tipo de ligazón científicamente atendible, aunque es sabido que no es la única y menos la más enriquecedora. Por otro lado, al ser los grupos "objeto" de estudio, experimentación, construcción (véase, por ejemplo, el construccionismo analógico de R. Käes o las "formas experienciales" de los gestálticos), etc, seguían siendo "objeto" de una presencia inmediata, así esta presencia fuera el relieve de su estructura o las modalidades de su constitución empírica. O sea: la transparencia y la representación de los fenómenos grupales era –y continua siéndolo– el fin de las formulaciones y formalizaciones sobre los grupos en sus distintas variantes.
Finalmente, para tildar un punto seguido,
¿mis afirmaciones dicen que lo grupal o la grupalidad no han sido
intuidas, sospechadas o pensadas por la grupología bajo ningún aspecto,
deslizadas en ningún prospecto? Negarlo entrañaría una equivocación y
una impostura terribles, pero también lo contrario. Lo capital, una
reserva de la que iremos disponiendo, es saber –si aquí tratáramos
simplemente de saber– cómo se fueron dando esas impresiones, ese
singular olfato, aquel solitario (fue sólo uno, que lleva el nombre de
Bión) y genial acierto en lo que toca a ciertos aspectos de nuestra Y, además, cómo, bajo qué registros se fueron consignando los descubrimientos o atisbos que pueden servir de pistas para una incitante reconstrucción, siempre figura de un deseo en curso, jamás de un rompecabezas para armar. En otro lado, próximo, prójimo de éste, decía que se "importaba" lo que realmente interesa para un campo determinado, y no cualquier cosa. Si lo importante al traer un concepto o una herramienta a nuestra heredad, es que aquí responde, acude a la responsabilidad de una función, es que lo que se importa no es indiferente. Implica una verdadera deferencia hacia lo que se trae, un respeto y reconocimiento de la |
dignidad de lo importado. De ahí que la grupología jamás haya estado interesada, no le reportaba ningún "interés", el prestarle importancia a lo grupal o a la grupalidad, tal como lo hubiera requerido un beneficioso régimen de importaciones. Pero tal régimen en este caso, tenía una dificultad extra, lejos de guardias y aduanas, exigía un trabajo extraordinario, minucioso, fatigoso, siempre en vías de realización y no un producto ya fabricado en otros dominios. Pero fue ese tajo, en el sentido de abrir una grieta en la materia y de faena continua, lo que todavía sigue siendo minuciosamente evitado. Respecto al asunto de los grupos quería sembrar esas pistas para ir retomándolas, en detalle, más adelante. Sus despistes, recetas y variaciones tecnológicas suman manuales enteros, de corto alcance y precios módicos. Una acotación. Es obvio que la lengua pone a disposición del usuario, de manera diferencial, los artículos masculino, femenino y neutro, el, la, lo. Bueno, no todas, la francesa, la italiana, por ejemplo, carecen del neutro, lo cual indica lo que en ellas no puede pensarse. Después, que se los utilice distinta o indistintamente es competencia del ámbito donde circulen. En un bar a nadie se le ocurriría empezar a discriminar entre el grupo, lo grupal o la grupalidad. Allí uno sería tomado por un pesado, y con razón. Pero aquí no estamos frente a una barra, ni ejerciendo el derecho ciudadano al "cóctel" lingüístico. Tratamos de diseñar un camino de investigación y producción conceptual, relativo a potenciales intervenciones. Por lo tanto estamos situados al costado, a distancia meditativa, de las nociones y sus diversos empleos. LO GRUPAL Vayamos ahora, sumariamente, hacia lo grupal. Ello habla de un paréntesis, de confrontar lo que se ha enunciado sobre los grupos con la medida de lo que allí se había propuesto, presupuesto y pospuesto. Demasiados "puestos" fueron la vía regia de otros tantos sobreentendidos, es decir, malentendidos. Lo grupal, entonces, al abrir ese paréntesis busca, simultáneamente, trazar su propio plano, forjar sus lemas particulares, sus frases específicas. Una principal es, por ejemplo, "lo grupal no son los grupos". La paciente justificación de esta frase nos va llevando progresivamente a desmontar y evaluar los componentes histórico-típicos que abundaron en las consideraciones grupales (cohesión, interacción de roles, modalidades transferenciales, resistencias al cambio, clasificación de los liderazgos, estatuto de la tarea, función del coordinador, constitución del mito y el código grupales, etc). Pero también nos lleva a pensar la diferencia fundamental que introduce esa especie de acontecimiento blanco, disparado por el neutro lo; radicalmente distinto de un evento cualquiera, sea una fiesta o una riña callejera. A partir de aquél sabemos que el tiempo nos constituye, y que desde el punto de partida somos un acontecer grupal diseminado en nosotros mismos, como lenguaje y gesto, como signatura socio-histórica y singularidad inconsciente, como destino e invención del azar.
Acontecimiento blanco es una huella que
detectamos por sus efectos y a la que nunca podemos mostrar como tal.
Esto nos catapulta hacia otro lema: "lo grupal no es objeto de ninguna
designación". En cambio un evento por más anónimo que sea, presente o
ausente, testimonio visual o relato diferido, jamás puede constituirnos,
con-formarnos grupalmente. Sólo nos atraviesa dejando ¿Qué sugerimos mediante esa distinción entre acontecimiento y evento, atravesamiento y constitución? Una diferencia radical a tener en cuenta. Lo grupal, en cuanto acontecimiento blanco constitutivo favorece una entrada en el pensamiento-lenguaje y las importaciones conceptuales, nocionales, instrumentales, etc, desde otros campos con los que puede o no mantener afinidades. |
||||
|
|
|||||
|
Por eso traza sus frases en una lengua determinada, y en ella modela sus consignas. En cambio las realizaciones de grupo –más allá de sus ricas contribuciones– se mueven en el universo de los fenómenos que describen y del momento mítico donde se producen los pasajes del grupo mismo, desde umbrales de cierto grado de indiferenciación a niveles de plena diferenciación, en los cuales ya está logrado como tal. Como la finalidad, obviamente, es ese logro tanto el pensamiento-lenguaje como la materialidad de la escritura, se convierten en accesorios, suplementos, cuando no innecesario "ornato". De ahí que sobre los grupos se haya escrito muy poco, aunque se haya garrapateado bastante papel. Así desde lo grupal todo debe volver a pensarse de nuevo, practicarse en sus propios modos de existencia, ligarse de manera inédita con la tradición que avanza desde el futuro. Inventar, como diría Borges, los predecesores. Más aún, dibujar algunas de las formas en que ellos podrían leernos a nosotros. Prefigurar un género narrativo desconocido. Se trata de conectar, maquinar, afectar, los distintos planos, exponerlos y desplegarlos con todos los aciertos y desaciertos que una "ética de enunciación" nos impone. O sea, es indelegable la libertad de actuar y pensar en la dirección deseada, no detenerse ante lo que nos provoque a transitar por vías impensadas, aún las más lejanas de nuestras apetencias y convicciones. Pero, simultáneamente, corresponde la obligación de transmitirlas y justificarlas en todas las dimensiones que nos sean solicitadas. De la estricta observancia de estas reglas de juego surgen los aforismos, esas flechas de pensamiento, "lo grupal no son los grupos", "lo grupal no es objeto de ninguna designación", "lo grupal no responde a una disciplina específica" y tantos otros que han quedado suspendidos en el tiempo de su enunciación. La ruta es necesariamente crítica, en ella sigue vigente la decisión de andarla sin descanso. Sin embargo será preciso llegar a un tercer andarivel para que pierda, definitivamente, su leve tono negativo. LA GRUPALIDAD
La tercera dimensión toca a la grupalidad.
Es una
modalidad epistémica, una salida de la mera adjetivación,
una ruptura de la equivalencia cotidiana de un término
por otro y de los usos descontextuados de los grupos
por lo grupal, la grupalidad, o viceversa. Al separar
la frase de su empleo adjetivo cambia el mismo punto
de partida. Se pasa de un campo fenoménico y de un
espectro transicional al deslizamiento por una doble
banda sin adentro ni afuera. Una pura interioridad sin
nada interno, una simple exterioridad que no es externa
a nada. Se trata de una autoorganización conceptual, de
su necesaria emergencia socio-histórica, que tiende a
elaborar lo impensado, y por lo tanto, lo no dicho e
imposible de ser procesado en las producciones grupales
Y no porque sean peores o mejores, más o menos
explicativas, de tal o cual nivel de consistencia; este tipo
de valoración me parece estéril. El asunto es que ellas
no están en condiciones de desplegar el horizonte epistémico
de la complejidad, la multiplicidad (rebasamiento
definitivo de lo "múltiple" –sean modelos, enfoques
o dispositivos– que siempre abonó a los fenómenos grupales),
la implicación (sustituida constantemente por la
"aplicación" de teorías), los procesos de diseminación,
las interferencias grupales, los matices de la enunciación,
los regímenes de afección, las defusiones (un polo
|
¿Qué pretendemos con esta noción? En primer lugar, evitar la creencia apresurada de que vamos a ofrecer un nuevo "marco teórico" o un "esquema conceptual" determinado. En segundo término, que habría una "técnica" ligada a ellos, y posteriormente autonomizada como una herramienta, que serían los aparatos práctico-tecnológicos de tales marcos o esquemas. Con esto deseo señalar la dependencia que tiene la relación marco-técnica de una dicotomía previa, de un desvelo sin provecho, el que utiliza la vieja separación –mantenida prejuiciosamente como criterio de verdad– entre teoría y práctica. Tampoco se trata de salvar la cuestión fundiendo ambos conjuntos en la oportuna noción de práctica teórica. El asunto es más complejo. Resulta que, sin teoría, desaparecería no sólo el "theorós" (una "verdadera participación" en el producto), sino las ciencias mismas y sus ramificadas historias. Por otro lado la "práctica", que enunciada así ya es una teoría del hacer, no es todavía un quehacer determinado. Sólo apunta a una serie de condiciones por las cuales una acción es posible. Así queda a resguardo de la "acción por la acción", o sea: de un formalismo como cualquier otro. La articulación, el apetito organizativo, directo entre teoría y práctica representa un esfuerzo trasnochado, donde se toman esos conceptos de manera simplista, deshistorizados, para conectarlos fuera de la trama que les da sentido. Por ejemplo, los de investigación, invención, base institucional, línea arqueológica, matiz ideológico, trabajo escritural, modo de exposición, formas de difusión, imaginario de la recepción, etc. Finalmente la misma idea de "formulación teórica", es aquí irrelevante. En cambio será destacable la de mapa. Efectivamente, un "horizonte epistémico" requiere trazar un mapa de los componentes que podrían habitar su territorio o delinear sus fronteras. No está de más recordar que esas eran propuestas de Freud, Marx, y otros cuando se topaban con terrenos desconocidos o insuficientemente explorados. Hacia esa imagen de realización está orientado el "horizonte epistémico". Epistémico es lo que escapa de la "vigilancia epistemológica" para ensayar sus propios modos de validación, es decir, que sus criterios no le vengan de fuera, sino que sean los que se generan legítimamente durante un acto de trabajo singular. Horizonte es lo que se aleja de cualquier intento de captura cuanto más nos acercamos lingüística y extralingüísticamente a él. Y como la idea de horizonte es paradojal, sólo podemos ensancharlo al acercarnos. Esa cercanía-lejanía, esa co-pertenencia, por otra parte, es el corazón de lo epistémico que se escucha en el latir de este relato. UNA PREGUNTA PARA PREGUNTARNOS
Rumbo al tramo final de este trayecto, surge
una pregunta
que hilvana los pasos anteriores, las pisadas que
durante la exposición se han ido difuminando. Pero,
¿qué es una pregunta?, ¿es abarcada por todo aquello
encerrado bajo signos de interrogación? Digámoslo sin
ambages: en la manera de preguntar, ser preguntado y
preguntarse hay una concepción –o al menos una idea–
sobre lo que es el pensamiento realizativo. Hablamos de
y desde él como forma de abandonar definitivamente el
artificio jerárquico y excluyente que se deslizó bajo la
separación teoría/práctica. Un pensamiento realizativo
Así la pregunta abre a las respuestas, no las
deja cerrarse sobre ninguna certidumbre ocasional o
duradera. Si diéramos algunos ejemplos canónicos - |
||||
|
|
|||||
|
Así mientras una pregunta hiere la ilusión de unicidad de una respuesta posible a sus interrogantes, una solución tiende a solucionar el problema que se presenta. Y es en ese preciso momento cuando el pensamiento se detiene. Por eso la reflexión, útil y necesaria, sobre un problema y su solución es, realmente, un no-pensamiento.
Nuestra pregunta básica germinará en un campo fértil
pero marginado de la cultura posmoderna, esterilizado
por un contumaz olvido, una inquietante falta de trabajo
y el confort intelectual de sus más inquietos operadores. Pero, ¿qué significa "extraña"? En verdad poco y nada, ya que lo extraño, insólito, siniestro (Unheimlich), permanece al acecho en lo más familiar y cotidiano. Coexiste, e insiste sin sosiego, al lado de nuestra vida diaria. Por ello la palabra "extraña" será extraña al camino tomado para desarrollar éste y otros escritos. Es decir, dejaremos que lo más inédito, ocurrente e inesperado nos sorprenda para disponerlo a nuestro favor, sin que necesitemos otro favor que el que pueda brindarnos el material a procesar. Con la pregunta ¿qué es la democracia? arranca el trabajo conjunto y con ella, sin una respuesta terminante, finalizará ¿Por qué de ese modo? Porque una sola y única respuesta lastimaría nuestra pregunta y lo que resuena por sus conductos: el responso, la responsabilidad, de desplegar y justificar el campo que posibilita, y que hasta hoy sigue completamente inexplorado, o mejor dicho, ni siquiera sospechado. Enseguida nos atacará, casi de seguro, un afán relativista, o sea, de poner en relación directa esa pregunta con la de la grupalidad. Inmediatamente sobrevendrá, con certeza, un interrogante, ¿qué conexión tendrá la esencia de la democracia con la concerniente a la grupalidad?
A posteriori, es indudable, trataremos de indagar
los múltiples significados de los vocablos democracia
y grupalidad a la manera de los diccionarios para Si ésta no se da, son meros adornos para ruidosos diletantes. Obviamente mis consideraciones anteriores no implican ningún rechazo de los diccionarios (hoy sería inimaginable un mundo sin sus prescripciones), sino una ligera observación acerca de la función de esos jueces –magistrados reales y académicos– del lenguaje. Y, básicamente, si ellos introducirían alguna otra cosa que malentendidos en nuestras elucidaciones.
¿Qué es la democracia? implica, en verdad, una extraña
pregunta. De ahí su atractivo. Es imposible reducirla
al terreno político. Es improbable comprenderla en una
teoría del estado o del estado de la socialidad actual. No |
Al pensar lo impensado de la democracia más clásica de la que tenemos noticia, qué ocurre. Lo siguiente: en primer lugar que sus creaciones más singulares han desaparecido o están apenas insinuadas en las democracias presentes o ausentes de tan mencionadas y tan poco ejercidas. En segundo término, valiéndome de una dimensión ejemplar, los griegos no tenían una palabra para nombrar al estado. Por eso "kratos", componente básico de la "demos" –y ambos de la democracia– no significa ni "gobierno" ni "estado", sino "pura fuerza". De ahí que la democracia no fuera, en absoluto, una "cuestión de estado". ¿Entonces de qué y de quiénes? Por esta rendija se cuela un tercer asunto, el más importante. La democracia griega y la relevancia de la "pura fuerza" ("kratos" ajeno a cualquier idea de violencia o imposición forzosa) eran la muestra singular de un acto históricamente inédito, o sea: la democracia y sus distintas formas de socialidad existían a medida que se las producía. Caso contrario se convertían en una leyenda, un relato sujeto a un punto de vista narrativo, no al de la "pura fuerza" práctica de consolidación. Y no es que unos y otros se excluyeran, sino que no podían sustituirse y menos confundirse. Respondimos, brevemente, al "qué". Pero, ¿materia de quiénes era la instauración de esa pura fuerza? De aquellos que la creaban simultáneamente con su funcionamiento. Así la democracia no era un asunto de "expertos", ni de "representantes". La democracia griega era una profunda crítica en acto de la equívoca noción de "representación", de la que deberíamos ocuparnos, in extenso, en otro momento. Al ir desentrañando las instancias y matices que van componiendo esa sorprendente producción de socialidad que caracterizaba a la democracia griega, caeremos en el mismo vórtice donde se funda la grupalidad.
Según estimo aquella debería ser el punto de arranque
de una arqueología grupal, plegada en nuestro presente,
a desplegar en un por-venir que ya golpea sobre nosotros;
así como de los desarrollos conceptuales e instrumentales Alguien dirá, ¿esta propuesta no es un poco anacrónica? En cierto sentido sí, ya que pone el tiempo crítico a destiempo, sujeto a las desviaciones que propone el mismo campo de investigación y el impulso necesario a un caminar aletargado. Alguien más añadirá ¿qué tiene que ver la parición de la socialidad griega con la grupalidad? Y lleva algo de razón, ya que no hay nada que "ver". Todo está ahí para ser pensado nuevamente, sin que ello sea una "novedad", sino la interminable materia prima de un sueño eterno, es decir, preso de la mayor cantidad de tiempos imaginables. Todavía un agregado, ya que a ese "alguien" se la agregaron otros "alguien". ¿Alguien vio alguna vez a una ratita hablar con un amigo, leer un poema o escribir una epístola? Evidentemente no. Sin embargo "alguien" no deja de creer que sobre el aprendizaje de las ratitas en el laboratorio puede avanzarse a pasos agigantados en el aprendizaje y el comportamiento humanos.
¿Sería descabellado darle el mismo estatuto al invento
de los griegos clásicos que al atolondrado correr de las
ratitas por un pasadizo experimental? |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||

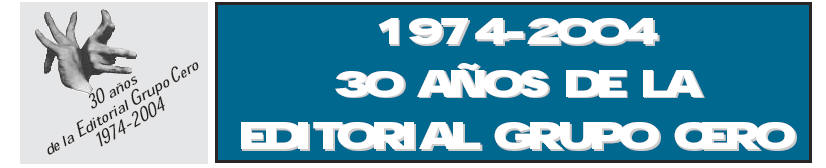
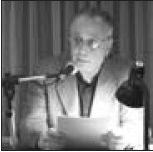 Juan
Carlos De Brasi
Juan
Carlos De Brasi
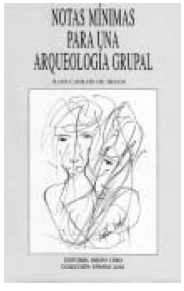 NOTAS
MÍNIMAS
NOTAS
MÍNIMAS