¿No es manifiesto
que la experiencia analítica se entabló a
partir del hecho de que a fin de cuentas, nadie,
en el estado actual de las relaciones interhumanas
en nuestra cultura, se siente cómodo? Todos
nos sentimos deshonestos con sólo tener que
enfrentar el más mínimo pedido de consejo,
por elemental que sea, que toque a los principios.
No es simplemente porque ignoramos demasiadas cosas
de la vida del sujeto que no podemos responderle
si es mejor casarse o no en determinada circunstancia
y que, si somos honestos, sentimos que tenemos que
mantener nuestra reserva, es porque la significación
misma del matrimonio es para cada uno de nosotros
una pregunta que queda abierta, y abierta de tal
manera, en lo tocante a su aplicación en cada
caso particular, que no nos sentimos capaces de responder
cuando somos llamados como directores de conciencia.
Esta actitud, cuya pertinencia puede notar cada quien
cada vez que no renuncia a sí mismo para representar
un personaje, y que no hace de moralista o de omnisciente,
es también la primera condición que
cabe exigir de lo que podemos llamar un psicoterapeuta:
la psicoterapéutica debe haberle enseñado
los riesgos de iniciativas tan aventuradas.
El análisis partió precisamente de una
renuncia a toda toma de partido en el plano del discurso
común, con sus desgarramientos profundos en
lo tocante a la esencia de las costumbres y al estatuto
del individuo en nuestra sociedad, partió precisamente
de la evitación de este plano. Se atiene a un
discurso diferente, inscrito en el sufrimiento mismo
del ser que tenemos frente a nosotros, ya articulado
en algo que le escapa, sus síntomas y su estructura;
en la medida en que la neurosis obsesiva, por ejemplo,
no es simplemente síntoma, sino también
estructura. El psicoanálisis nunca se coloca
en el plano del discurso de la libertad, aunque éste
esté siempre presente, sea constante en el interior
de cada quien, con sus contradicciones y sus discordancias,
personal a la vez que común, y siempre, imperceptiblemente
o no, delirante. El psicoanálisis pone la mira
sobre el efecto del discurso en el interior del sujeto,
en otro lugar.
En consecuencia, la experiencia de un caso como el
de Schreber -o de cualquier otro enfermo que nos
diese un informe tan extenso sobre la estructura
discursiva- ¿no
es susceptible de permitir una aproximación
más cercana a lo que significa verdaderamente
el yo? El yo no se reduce a una función de síntesis.
Está ligado indisolublemente a esa especie de
bienes inalienables, de parte enigmática necesaria
e insostenible, que constituye en parte el discurso
del hombre real a quien tratamos en nuestra experiencia,
ese discurso ajeno en el seno de cada quien en tanto
se concibe como individuo autónomo.
2
Nos encontramos ante la cuestión de saber
qué permite formular el psicoanálisis
en lo tocante al origen de la moral.
¿Se reduce su aporte a la elaboración
de una mitología más creíble,
más laica que la que se presenta como revelada?
-la mitología reconstruida de Tótem
y tabú, que parte de la experiencia del asesinato
primordial del padre, de lo que lo engendra y de
lo que se encadena a ella. Desde este punto de vista,
la transformación de la energía del
deseo permite concebir la génesis de su represión,
de tal suerte que la falta en esta ocasión
no sólo es algo que se nos impone en su carácter
formal -debemos alabarnos por ella, felix culpa,
pues en ella yace el principio de una complejidad
superior, a la cual debe su elaboración la
dimensión de la civilización.
¿En suma, todo se limita a la génesis
del superyó, cuyo esbozo se elabora, se perfecciona,
se profundiza, y se vuelve más complejo a
medida que avanza la obra de Freud? Esta génesis
del superyó, veremos, no es solamente una
psicogénesis y una sociogénesis. A
decir verdad, es imposible articularla ateniéndose,
respecto a ella, simplemente al registro de las necesidades
colectivas. Algo se impone allí, cuya instancia
se distingue de la pura y simple necesidad social;
esto es aquello cuya dimensión intento aquí permitirles
individualizar bajo el registro de la relación
del significante y de la ley del discurso. Es aquello
cuyo término debemos conservar en su autonomía
si queremos poder situar de modo riguroso, incluso
simplemente correcto, nuestra experiencia.
Aquí, sin duda, la distinción entre
la cultura y la sociedad implica algo que puede considerarse
nuevo, incluso divergente, respecto a lo que se presenta
en cierto tipo de enseñanza de la experiencia
analítica.
Esta distinción -cuya instancia y cuyo acento
necesario estoy lejos de ser el único en favorecer,
en indicar- espero hacérsela palpar en su
localización y en su dimensión en Freud
mismo.
Y para llamar de inmediato vuestra atención
sobre la obra en la que examinaremos el problema,
les designaré El malestar en la cultura, obra
de 1929, escrita por Freud luego de la elaboración
de su segunda tópica, o sea después
de haber llevado a un primer plano la noción,
tan problemática empero, de instinto de muerte.
Verán expresado allí, en fórmulas
cautivantes que, en suma, lo que sucede en el progreso
de la civilización, ese malestar que se trata
de medir, se sitúa, en relación al
hombre -el hombre del que se trata en esta ocasión,
en un vuelco de la historia en el que Freud mismo
y su reflexión se alojan- muy por encima de él.
Retornaremos al alcance de esta fórmula y
les haré medir su incidencia en el texto.
Pero la creo bastante significativa como para indicársela
desde ya y suficientemente ya iluminada por la enseñanza
en que les muestro la originalidad de la conversión
freudiana en la relación del hombre con el
logos.
|
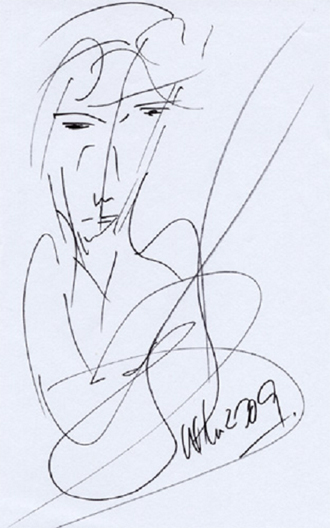
Dibujo original de Miguel Oscar Menassa (D2379)
El malestar en la cultura, con
el que les ruego tomen contacto o que vuelvan a
leer, no es, en la obra de Freud, algo así como
apuntes. No es del orden de lo que se le permite
a un practicante o a un sabio, no sin cierta indulgencia,
a guisa de excursión en el dominio de la
reflexión filosófica, sin darle quizá todo
el peso técnico que se le reconocería
a una tal reflexión cuando proviene de alguien
que se calificaría a sí mismo como
formando parte de la clase de filosofía.
Este punto de vista demasiado difundido entre los
psicoanalistas, debe ser absolutamente descartado.
El malestar en la cultura es una obra esencial,
primera, en la comprensión del pensamiento
freudiano y en la intimación de su experiencia.
Debemos darle toda su importancia. Ella aclara,
acentúa, disipa ambigüedades en puntos
cabalmente diferenciados de la experiencia analítica,
y de cuál debe ser nuestra posición
respecto al hombre, en la medida en que en nuestra
experiencia más cotidiana tenemos que vérnosla
desde siempre con el hombre, con una demanda humana.
Tal como dije, la experiencia
moral no se limita a esa parte destinada al sacrificio,
modo bajo el cual se presenta en cada experiencia
individual. No está vinculada únicamente
con ese lento reconocimiento de la función
que fue definida, autonomizada por Freud, bajo
el término de superyó y a la exploración
de sus paradojas, a lo que denominé esa
figura obscena y feroz, bajo la cual se presenta
la instancia moral cuando vamos a buscarla en sus
raíces.
La experiencia moral de la que
se trata en el análisis es también
aquella que se resume en el imperativo original
que propone lo que podría llamarse en este
caso el ascetismo freudiano -ese Wo Es war, soll
Ich werden- en el que desemboca Freud en la segunda
parte de sus Vorlesungen sobre el psicoanálisis.
Su raíz nos es dada en una experiencia que
merece el término de experiencia moral y
se sitúa en el principio mismo de la entrada
del paciente en el psicoanálisis.
Ese yo (je), en efecto, que debe
advenir donde eso estaba y que el análisis
nos enseña a medir, no es otra cosa más
que aquello cuya raíz ya tenemos en ese
yo que se interroga sobre lo que quiere. No sólo
es interrogado, sino que cuando avanza en su experiencia,
se hace esta pregunta y se la hace precisamente
en relación a los imperativos a menudo extraños,
paradójicos, crueles, que le son propuestos
por su experiencia mórbida.
¿Se someterá o no
a ese deber que siente en él mismo como
extraño, más allá, en grado
segundo? ¿Debe o no debe someterse al imperativo
del superyó, paradójico y mórbido,
semi-inconsciente y que, por lo demás, se
revela cada vez más en su instancia a medida
que progresa el descubrimiento analítico
y que el paciente ve que se comprometió en
su vía? Su verdadero deber, si puedo expresarme
de este modo, ¿no es acaso ir contra ese
imperativo? Esto es algo que forma parte de los
datos de nuestra experiencia y asimismo de los
datos preanalíticos. Basta ver cómo
se estructura al comienzo la experiencia de un
obsesivo, para saber que el enigma alrededor del
término de deber como tal siempre está formulado
para él desde el vamos, antes incluso de
que llegue a la demanda de socorro, que es lo que
va a buscar en el análisis.
A decir verdad, lo que aportamos
aquí como respuesta a un tal problema, pese
a estar ilustrado manifiestamente por el conflicto
del obsesivo, conserva de todos modos su alcance
universal, y a ello se debe el que haya éticas,
el que haya una reflexión ética.
El deber, sobre el cual hemos arrojado diversas
luces -genéticas, originales-, el deber
no es simplemente el pensamiento del filósofo
que se ocupa de justificarlo.
(sigue...) |
