La justificación
de lo que se presenta con un sentimiento inmediato
de obligación, la justificación del
deber como tal, no simplemente de tal o cual de sus
mandamientos, sino en su forma impuesta, se encuentra
en el centro de una interrogación ella misma
universal.
¿Somos nosotros, analistas, sencillamente en
esta ocasión ese algo que acoge aquí al
suplicante, que le brinda un lugar de asilo? ¿Somos
nosotros sencillamente, y esto ya es mucho, ese algo
que debe responder a una demanda, a la demanda de no
sufrir, al menos sin comprender? Con la esperanza de
que el comprender liberara al sujeto, no sólo
de su ignorancia, sino de su sufrimiento mismo.
¿No es evidente, totalmente normal, que los
ideales analíticos encuentren aquí su
lugar? Ellos no faltan. Florecen abundantemente. Medir,
localizar, situar, organizar los valores, como se dice
en cierto registro de la reflexión moral, que
proponemos a nuestros pacientes, y alrededor de los
cuales organizamos la estimación de su progreso
y la transformación de su vía en un camino,
será una parte de nuestro trabajo. Por el momento,
les enumeraré tres de estos ideales.
El primero es el ideal del amor humano.
¿Necesito acaso acentuar el papel que hacemos
desempeñar a cierta idea del amor logrado? Este
es un término que ya deben ustedes haber aprendido
a reconocer, y no sólo aquí, porque a
decir verdad no hay autor analítico que no se
refiera a él. Saben que elegí a menudo
aquí como blanco el carácter aproximativo,
vago y mancillado de no sé qué moralismo
optimista, por el que están marcadas las articulaciones
originales de esa forma llamada la genitalización
del deseo. Es el ideal del amor genital -amor que se
supone modela por sí solo una relación
de objeto satisfactoria -amor médico diría
si quisiera acentuar en sentido cómico el tono
de esta ideología -higiene del amor, diré para
ubicar aquí aquello a lo que parece limitarse
la ambición analítica.
Ésta es una cuestión acerca de la cual
no nos extenderemos infinitamente, pues la presento
incesantemente a vuestra meditación desde que
existe este seminario. Pero, para darle aquí un
acento más sostenido, les haré observar
que la reflexión analítica parece eludir
el carácter de convergencia de nuestra experiencia.
Ciertamente, este carácter no puede ser negado,
pero el analista parece encontrar allí un límite,
más allá del cual no le es muy fácil
ir. Decir que los problemas de la experiencia moral
están enteramente resueltos en lo concerniente
a la unión monogámica sería una
formulación imprudente, excesiva e inadecuada.
¿Por qué el análisis que aportó un
cambio de perspectiva tan importante sobre el amor,
colocándolo en el centro de la experiencia ética,
que aportó una nota original, ciertamente distinta
del modo bajo el cual hasta entonces había sido
situado el amor por los moralistas y los filósofos
en la economía de la relación interhumana,
por qué el análisis no impulsó más
lejos las cosas en el sentido de la investigación
de lo que deberemos llamar, hablando estrictamente,
una erótica? Esto es algo que merece reflexión.
Al respecto, lo que incluí en el orden del día
de nuestro próximo Congreso, la sexualidad femenina,
es uno de los signos más patentes, en la evolución
del análisis, de la carencia que designo en
el sentido de una tal elaboración. Apenas es
necesario recordar lo que Jones recogió de una
boca que, sin duda, nada tiene de especialmente calificada
a nuestros ojos, pero que se supone transmitió al
menos en su texto correcto, con toda reserva, lo que
cosechó de la boca de Freud. Jones nos dice
haber recibido de esa persona la confidencia de que
un día Freud le dijo algo así: Después
de treinta años de experiencia y de reflexión,
siempre hay un punto al que no puedo dar respuesta,
y es ¿Was will das Weib? ¿Qué quiere
la mujer? Más precisamente -¿Qué es
lo que ella desea?- el término will, en esta
expresión puede tener en lengua alemana este
sentido. ¿Hemos avanzado mucho al respecto?
No será vano mostrarles, dada la ocasión,
qué suerte de evitación respondió en
el progreso de la investigación analítica
a una pregunta cuyo iniciador no puede decirse, empero,
que haya sido el análisis. Digamos que el análisis,
y precisamente el pensamiento de Freud, está ligado
a una época que había articulado esta
pregunta con una insistencia muy especial. El contexto
ibseniano de fines del siglo XIX en el que maduró el
pensamiento de Freud no podría descuidarse en
este punto. Es, en suma, muy extraño que la
experiencia analítica más bien haya ahogado,
amortiguado, eludido, las zonas del problema de la
sexualidad vista desde la perspectiva de la demanda
femenina.
Segundo ideal, que es también cabalmente llamativo
en la experiencia analítica -lo llamaré el
ideal de la autenticidad-.
No necesito, pienso, enfatizar demasiado este punto.
No se les escapa que, si el análisis es una
técnica de desenmascaramiento, supone esta perspectiva.
Pero, a decir verdad, esto llega más lejos.
La autenticidad se nos propone no sólo como
camino, etapa, escala de progreso. Es también
verdaderamente cierta norma del producto acabado, algo
deseable, por lo tanto, un valor. Es un ideal, pero
en base al que nos vemos llevados a plantear normas
clínicas muy finas. Les mostraré su ilustración
en las observaciones sumamente sutiles de Deutsch en
lo concerniente a cierto tipo de carácter y
de personalidad, acerca del cual no puede decirse que
esté mal adaptado ni que falle en ninguna de
las normas exigibles de la relación social,
pero cuya actitud toda, cuyo comportamiento, es percibido
en el reconocimiento -¿de quién?- del
otro, del prójimo, como marcado de ese acento
que ella llama en inglés el As if, que en alemán
es el Als ob. Palpamos aquí cierto registro
que no es definido ni simple y que no puede ser situado
más que desde las perspectivas morales, que
está presente, que dirige, que es exigible en
toda nuestra experiencia y conviene medir hasta qué punto
nos adecuamos a él.
|
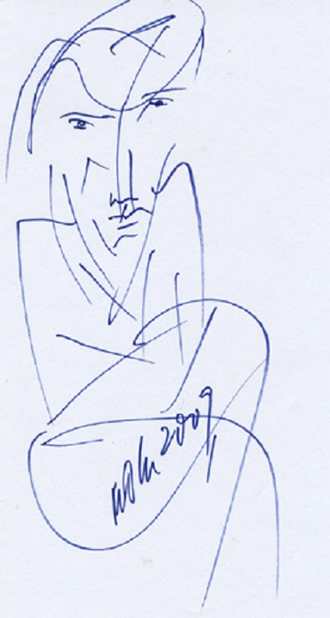
Dibujo original de Miguel Oscar Menassa (D2375)
Ese algo armonioso, esa plena
presencia, cuyo déficit podemos medir tan
finamente como clínicos, nuestra técnica,
la que bauticé con el desenmascaramiento, ¿no
se detiene a mitad de camino respecto a lo que
hace falta para obtenerlo? ¿No sería
interesante preguntarse qué significa nuestra
ausencia en el terreno de lo que podríamos
llamar una ciencia de las virtudes, una razón
práctica, un sentido del sentido común?
Pues, a decir verdad, no se puede decir nunca que
intervengamos en el campo de ninguna virtud. Abrimos
vías y caminos, y allí esperamos
que llegue a florecer lo que se llama virtud.
Asimismo, hemos forjado desde
hace un tiempo un tercer ideal, que no estoy muy
seguro de que pertenezca a la dimensión
original de la experiencia analítica -el
ideal de no-dependencia o, más exactamente,
una suerte de profilaxis de la dependencia.
¿No hay aquí también
un límite, una frontera muy sutil, que separa
lo que le designamos al sujeto adulto como deseable
en este registro y los modos bajo los que nos permitimos
intervenir para que lo alcance?
Basta para ello recordar las
reservas verdaderamente fundamentales, constitutivas,
de la posición freudiana, en todo lo concerniente
a la educación. Sin duda, nos vemos llevados
a cada instante, y especialmente los psicoanalistas
de niños, a avanzar en este dominio, a operar
en la dimensión de lo que llamé en
otro lado, en un sentido etimológico, una
ortopedia. Pero es de todos modos llamativo que,
tanto por los medios que empleamos, como por los
mecanismos teóricos que colocamos en un
primer plano, la ética del análisis
-pues hay una- entrañe el borramiento, el
oscurecimiento, el retroceso, incluso la ausencia
de una dimensión cuyo término basta
decir para percatarse de lo que nos separa de toda
la articulación ética que nos precede
-el hábito, el buen hábito.
Esto es algo a lo que nos referimos
mucho menos en la medida en que la articulación
del análisis se inscribe en términos
harto diferentes de los traumas y su persistencia.
Sin duda, hemos aprendido a atomizar ese trauma,
esa impresión, esa marca, pero la esencia
misma del inconsciente se inscribe en otro registro
que aquel en el que, en la Ética, Aristóteles
mismo acentúa con un juego de palabras, éthos/êthos.
Hay matices extremadamente sutiles
que pueden centrarse en el término de carácter.
La ética en Aristóteles es una ciencia
del carácter.
Formación del carácter,
dinámica de los hábitos, más
aún, acción dirigida a los hábitos,
al adiestramiento, a la educación. Deben
recorrer esa obra tan ejemplar, aunque más
no sea para medir la diferencia de los modos de
pensamiento que son los nuestros con los de una
de las formas más eminentes de la reflexión ética.
Libros
de
Miguel Oscar Menasa
a la venta en
e-libro.net |
|
