OBSERVACIONES SOBRE
EL “AMOR DE TRANSFERENCIA”
1914 (1915) |
[Parte I]
Todo principiante en psicoanálisis teme principalmente las dificultades que han de suscitarle la interpretación de las ocurrencias del paciente y la reproducción de lo reprimido. Pero no tarda en comprobar que tales dificultades significan muy poco en comparación de las que surgen luego en el manejo de la transferencia.
De las diversas situaciones a que da lugar esta fase del análisis, quiero describir aquí una, precisamente delimitada, que merece especial atención, tanto por su frecuencia y su importancia real como por su interés teórico. Me refiero al caso de que una paciente demuestre con signos inequívocos o declare abiertamente haberse enamorado, como otra mortal cualquiera, del médico que está analizándola. Esta situación tiene su lado cómico y su lado serio e incluso penoso, y resulta tan complicada, tan inevitable y tan difícil de resolver, que su discusión viene constituyendo hace mucho tiempo una necesidad vital de la técnica psicoanalítica. Pero, reconociéndolo así, no hemos tenido hasta ahora, absorbidos por otras cuestiones, un espacio libre que poder dedicarle, aunque también ha de tenerse en cuenta que su desarrollo tropieza siempre con el obstáculo que supone la discreción profesional, tan indispensable en la vida como embarazosa para nuestra disciplina. Pero en cuanto la literatura psicoanalítica pertenece también a la vida real, surge aquí una contradicción insoluble. Recientemente he tenido que infringir ya en un trabajo los preceptos de la discreción para indicar cómo precisamente esta situación concomitante a la transferencia hubo de retrasar el desarrollo de la terapia analítica en su primera década.
Para el profano -y en psicoanálisis puede considerarse aún como tales a la inmensa mayoría de los hombres cultos- los sucesos amorosos constituyen una categoría especialísima, un capítulo de nuestra vida que no admite comparación con ninguno de los demás. Así, pues, al saber que la paciente se ha enamorado del médico opinará que sólo caben dos soluciones: o las circunstancias de ambos les permiten contraer una unión legítima y definitiva, cosa poco frecuente, o, lo que es más probable, tienen que separarse y abandonar la labor terapéutica comenzada. Existe, desde luego, una tercera solución, que parece además compatible con la continuación de la cura: la iniciación de unas relaciones amorosas ilegítimas y pasajeras; pero tanto la moral burguesa como la dignidad profesional del médico la hacen imposible. De todos modos, el profano demandará que el analista le presente alguna garantía de la exclusión de este último caso.
Es evidente que el punto de vista del analítico ha de ser completamente distinto.
Supongamos que la situación se desenlaza conforme a la segunda de las soluciones indicadas. El médico y la paciente se separan al hacerse manifiesto el enamoramiento de la primera y la cura queda interrumpida. Pero el estado de la paciente hace necesaria, poco después, una nueva tentativa con otro médico, y resulta que la sujeto acaba también por enamorarse de este segundo médico, e igualmente del tercero, etc. Este hecho, que no dejará de presentarse en algún caso, y en el que vemos uno de los fundamentos de la teoría psicoanalítica, entraña importantes enseñanzas, tanto para el médico como para la enferma.
Para el médico supone una preciosa indicación y una excelente prevención contra una posible transferencia recíproca, pronta a surgir en él. Le demuestra que el enamoramiento de la sujeto depende exclusivamente de la situación psicoanalítica y no puede ser atribuido en modo alguno a sus propios atractivos personales, por lo cual no tiene el menor derecho a envanecerse de aquella "conquista", según se la denominaría fuera del análisis. Y nunca está de más tal advertencia. Para la paciente surge una alternativa: o renuncia definitivamente al tratamiento analítico o ha de aceptar, como algo inevitable, un amor pasajero por el médico que la trate.
No dudo que los familiares de la enferma se decidirán por la primera de estas posibilidades, como el analítico por la segunda. Pero, a mi juicio, es este un caso en el que la decisión no debe ser abandonada a la solicitud cariñosa -y en el fondo celosa y egoísta- de los familiares. El interés de la enferma debe ser el único factor decisivo, pues el cariño de sus familiares no la curará jamás de su neurosis. El analista no necesitará imponerse, pero sí puede afirmarse indispensable para la consecución de ciertos resultados. Aquellos familiares de una paciente que hace suya la actitud de Tolstoi ante este problema pueden conservar tranquilos la posesión imperturbada de su mujer o de su hija, pero tendrán que resignarse a que también ella conserve su neurosis y la consiguiente alteración de su capacidad de amar. En último término, la situación es análoga a la que suscita un tratamiento ginecológico. El marido o el padre celoso se equivocan además por completo si creen que la paciente escapará al peligro de enamorarse del médico, confiando la curación de su neurosis a un tratamiento distinto del analítico. La única diferencia estará en que su enamoramiento, latente y no analizado, no suministrará jamás aquella contribución a la curación que de él sabría extraer el análisis.
Ha llegado a mí la noticia de que algunos médicos que practican el análisis suelen preparar a las pacientes a la aparición de la transferencia amorosa e incluso las inclinan a fomentarla "para que el análisis progrese". Difícilmente puede imaginarse técnica más desatinada. Con ella sólo consigue el médico arrancar al fenómeno la fuerza probatoria que supone su espontaneidad y crearse obstáculos que luego han de serle muy difíciles de vencer.
En un principio no parece, ciertamente, que el enamoramiento surgido en la transferencia pueda procurarnos nada favorable a la cura. La paciente, incluso la más dúctil hasta entonces, pierde de repente todo interés por la cura y no quiere ya hablar ni oír hablar más que de su amor, para el cual demanda correspondencia. No muestra ya ninguno de los síntomas que antes la aquejaban, o no se ocupa de ellos para nada, y se declara completamente curada. La escena cambia totalmente, como si una súbita realidad hubiese venido a interrumpir el desarrollo de una comedia, como cuando en medio de una representación teatral surge la voz de "fuego". La primera vez que el médico se encuentra ante este fenómeno le es muy difícil no perder de vista la verdadera situación analítica y no incurrir en el error de creer realmente terminado el tratamiento.
Un poco de reflexión basta, sin embargo, para aprehender la situación verdadera. En primer lugar hemos de sospechar que todo aquello que viene a perturbar la cura es una manifestación de la resistencia y, por tanto, ésta tiene que haber participado ampliamente en la aparición de las exigencias amorosas de la paciente. Ya desde mucho tiempo antes veníamos advirtiendo en la sujeto los signos de una transferencia positiva, y pudimos atribuir, desde luego, a esta actitud suya con respecto al médico su docilidad, su aceptación de las explicaciones que le dábamos en el curso del análisis, su excelente comprensión y la claridad de inteligencia que en todo ello demostraba. Pero todo esto ha desaparecido ahora; la paciente aparece absorbida por su enamoramiento, y esta transformación se ha producido precisamente en un momento en el que suponíamos que la sujeto iba a comunicar o a recordar un fragmento especialmente penoso e intensamente reprimido de la historia de su vida. Por tanto, el enamoramiento venía existiendo desde mucho antes; pero ahora comienza a servirse de él la resistencia para coartar la continuación de la cura, apartar de la labor analítica el interés de la paciente y colocar al médico en una posición embarazosa.
|
Un examen más detenido de la situación nos descubre en ella la influencia de ciertos factores que la complican. Estos factores son, en parte, los concomitantes a todo enamoramiento, pero otros se nos revelan como manifestaciones especiales de la resistencia. Entre los primeros hemos de contar la tendencia de la paciente a comprobar el poder de sus atractivos, su deseo de quebrantar la autoridad del médico, haciéndole descender al puesto de amante, y todas las demás ventajas que trae consigo la satisfacción amorosa. De la resistencia podemos, en cambio, sospechar que haya utilizado la declaración amorosa para poner a prueba al severo analítico, que, de mostrarse propicio a abandonar su papel, habría recibido en el acto una dura lección. Pero, ante todo, experimentamos la impresión de que actúa como un agente provocador, intensificando el enamoramiento y exagerando la disposición a la entrega sexual, para justificar luego, tanto más acentuadamente, la acción de la represión, alegando los peligros de un tal desenfreno. En estas circunstancias meramente accesorias, que pueden muy bien no aparecer en los casos puros, ha visto Alfred Adler el nódulo esencial de todo el proceso.
Pero, ¿cómo ha de comportarse el analítico para no fracasar en esta situación cuando tiene la convicción de que la cura debe ser continuada, a pesar de la transferencia amorosa y a través de la misma?
Me sería muy difícil postular ahora, acogiéndome a la moral generalmente aceptada, que el analista no debe aceptar el amor que le es ofrecido ni corresponder a él, sino, por el contrario, considerar llegado el momento de atribuirse ante la mujer enamorada la representación de la moral, y moverla a renunciar a sus pretensiones amorosas y a proseguir la labor analítica, dominando la parte animal de su personalidad.
Pero no me es posible satisfacer estas esperanzas y tampoco su primera como su segunda parte. La primera no, porque no escribo para la clientela, sino para los médicos, que han de luchar con graves dificultades, y, además, porque en este caso me es posible referir el precepto moral a su origen; esto es, a su educación a un fin. Por esta vez me encuentro, afortunadamente, en una situación en la que puedo sustituir el precepto moral por las conveniencias de la técnica analítica, sin que el resultado sufra modificación alguna.
Todavía he de negarme más resueltamente a satisfacer la segunda parte de las esperanzas indicadas. Invitar a la paciente a yugular sus instintos, a la renuncia y a la sublimación, en cuanto nos ha confesado su transferencia amorosa, sería un solemne desatino. Equivaldría a conjurar a un espíritu del Averno, haciéndole surgir ante nosotros, y despedirle luego sin interrogarle. Supondría no haber atraído lo reprimido a la conciencia más que para reprimirlo de nuevo, atemorizados. Tampoco podemos hacernos ilusiones sobre el resultado de un tal procedimiento. Contra las pasiones, nada se consigue con razonamientos, por elocuentes que sean. La paciente no verá más que el desprecio, y no dejará de tomar venganza de él.
Tampoco podemos aconsejar un término medio, que quizá alguien consideraría el más prudente, y que consistiría en afirmar a la paciente que correspondemos a sus sentimientos y eludir, al mismo tiempo, toda manifestación física de tal cariño, hasta poder encaminar la relación amorosa por senderos menos peligrosos y hacerla ascender a un nivel superior. Contra esta solución he de objetar que el tratamiento psicoanalítico se funda en una absoluta veracidad, a la cual debe gran parte de su acción educadora y de su valor ético, resultando harto peligroso apartarse de tal fundamento. Aquellos que se han asimilado verdaderamente la técnica analítica no pueden ya practicar el arte de engañar, indispensable a otros médicos, y suelen delatarse cuando en algún caso lo intentan con la mejor intención. Además, como exigimos del paciente la más absoluta veracidad, nos jugamos toda nuestra autoridad, exponiéndonos a que él mismo nos sorprenda en falta. Por último, la tentativa de fingir cariño a la paciente no deja de tener sus peligros. Nuestro dominio sobre nosotros mismos no es tan grande que descarte la posibilidad de encontrarnos de pronto con que hemos ido más allá de lo que nos habíamos propuesto. Así, pues, mi opinión es que no debemos apartarnos un punto de la neutralidad que nos procura el vencimiento de la transferencia recíproca.
Ya antes he dejado adivinar que la técnica analítica impone al médico el precepto de negar a la paciente la satisfacción amorosa por ella demandada. La cura debe desarrollarse en la abstinencia. Pero al afirmarlo así, no aludimos tan sólo a la abstinencia física ni tampoco a la abstinencia de todo lo que el paciente puede desear, pues esto no lo soportaría quizá ningún enfermo. Queremos más bien sentar el principio de que debemos dejar subsistir en los enfermos la necesidad y el deseo como fuerzas que han de impulsarle hacia la labor analítica y hacia la modificación de su estado, y guardarnos muy bien de querer amansar con subrogados las exigencias de tales fuerzas. Y, en realidad, lo único que podríamos ofrecer a la enferma se-rían subrogados, pues mientras no queden vencidas sus represiones, su estado la incapacita para toda satisfacción real.
Concedemos, desde luego, que el principio de que la cura analítica debe desarrollarse en la abstinencia va mucho más allá del caso particular aquí estudiado, y precisa de una discusión más detenida, en la que quedarían fijados los límites de su posibilidad en la práctica. […]
Sigmund Freud
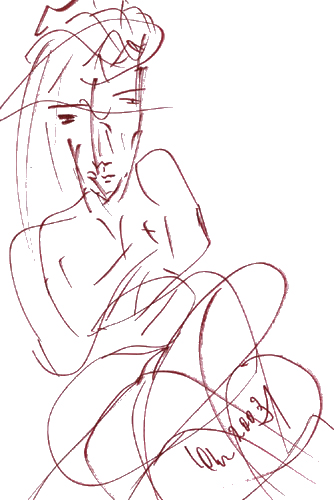
Dibujo original de Miguel Oscar Menassa (D2334)
|
