INHIBICIÓN SÍNTOMA Y ANGUSTIA
1925 [1926] |
IV
El primer caso que someteremos a observación será el de una zoofobia histérica infantil (por ejemplo, la fobia de “Juanito” a los caballos), caso seguramente típico en todos sus rasgos principales. A primera vista observamos, ya que las circunstancias de un caso real de enfermedad neurótica son mucho más complicados de lo que suponemos mientras laboramos con abstracciones. Ya en un principio resulta difícil averiguar cuál es el impulso reprimido, cuál su síntoma sustitutivo y cuál el motivo de la represión.
Juanito se niega a salir a la calle porque le dan miedo los caballos. Esta es la materia prima que se ofrece a nuestra investigación. ¿Cuál es aquí el síntoma? ¿Es él la razón de su miedo? ¿Es él el objeto de sus temores? ¿Es él lo que le impide moverse libremente? ¿O es él más de una de esas combinaciones? ¿Dónde está la satisfacción que Juanito se prohíbe? ¿Y por qué tal prohibición?
Parece en un principio plausible objetar que el caso no es tan enigmático como suponemos. El miedo incomprensible al caballo sería el síntoma, y a la incapacidad de salir a la calle, un fenómeno de inhibición, una restricción que el yo se impone para no despertar el síntoma de angustia. Conformes por lo que respecta a esto último, dejaremos en adelante fuera de la discusión lo referente a la inhibición. Pero, en cambio, nuestro primer contacto con el caso no nos revela siquiera la verdadera expresión del síntoma supuesto. Una más precisa observación nos muestra luego que no se trata de un miedo indefinido de Juanito a los caballos, sino precisamente de temor angustioso a que un caballo le muerda. Desde luego, este contenido trata de sustraerse a la conciencia y ser sustituido por la fobia indeterminada en la cual sólo aparecen ya la angustia y su objeto. ¿Será entonces quizá tal contenido el módulo del síntoma?
No avanzaremos un solo paso mientras no consideremos la total situación psíquica del infantil sujeto tal y como se nos fue revelando en el curso de la labor analítica. Juanito, dominado por el complejo de Edipo, se halla colocado en una situación de celos y hostilidad con respecto a su padre, al que, sin embargo, quiere entrañablemente, en cuanto no entra en consideración la madre, causa de la discordia. Nos encontramos, pues, ante un conflicto de ambivalencia, amor y odio, ambos justificados, con respecto a una misma persona. Su fobia tiene que ser una tentativa de solución de este conflicto. Tales conflictos de ambivalencia son muy frecuentes, y ya conocemos otro en sus desenlaces típicos, consistente en que uno de los dos impulsos en pugna, el cariñoso generalmente, se intensifica de un modo extraordinario, desapareciendo el otro. Sólo el grado exagerado de ternura y su carácter compulsivo nos revela que esta disposición cariñosa no es la única existente y que se conserva siempre vigilante para mantener sometida a su contraria. En estos casos consideramos como origen de la situación una represión por formación reactiva (en el yo). Pero casos como el de Juanito no muestran indicio alguno de tal formación reactiva. Los conflictos por ambivalencia pueden tener, en efecto, diversos desenlaces.
En cambio, el caso de Juanito nos descubre, con toda certeza, algo distinto. El impulso instintivo que sucumbe a la represión es un impulso hostil contra el padre. El análisis nos aportó la prueba correspondiente al investigar el origen de la idea del caballo agresor. Juanito había visto una vez caerse un caballo, y en otra ocasión, caerse y herirse a uno de sus infantiles camaradas con el que jugaba a los caballos. El análisis nos llevó a suponer justificadamente en Juanito un impulso optativo consistente en el deseo de que su padre se cayera y se hiriese como el caballo y el compañero de juego. Circunstancias enlazadas con un viaje del padre nos hicieron luego sospechar que el deseo de su desaparición halló aún otra expresión menos tímida. Ahora bien, un impulso así equivalente a la intención de llevar el sujeto a cabo, por sí mismo, la supresión deseada del padre; esto es, al impulso asesino del complejo de Edipo.
Hasta ahora no vemos ningún camino que conduzca desde este impulso reprimido a la sustitución del mismo que sospechamos en la fobia a los caballos. Para hacer más transparente el caso simplificaremos la situación psíquica de Juanito, prescindiendo de la ambivalencia y de la infantil edad del sujeto. Supongamos que se trata de un criado joven, enamorado de su señora, de la que ha logrado obtener correspondencia. Es indudable que odiará al marido y señor más poderoso y fuerte, y que deseará su desaparición. La consecuencia más natural de esta situación será que, al mismo tiempo, temerá la venganza del patrón y surgirá en él un estado de angustia temerosa con respecto al mismo, totalmente análoga al miedo de Juanito a los caballos. Quiere esto decir que no podemos calificar de síntoma la angustia de esta fobia. Si Juanito, que está enamorado de su madre, mostrara miedo a su padre, no tendríamos ningún derecho a atribuir una neurosis ni una fobia. Nos hallaríamos simplemente ante una reacción afectiva muy comprensible. Lo que hace de esta reacción una neurosis es única y exclusivamente la sustitución del padre por el caballo. Este desplazamiento es lo que puede calificarse de síntoma y lo que constituye el otro mecanismo, que permite la solución del conflicto por ambivalencia sin el auxilio de la formación reactiva. Este mecanismo de desplazamiento resulta posible o queda facilitado por la circunstancia de que las huellas innatas del pensamiento totemista despiertan aún fácilmente en la tierna edad de nuestro sujeto. El abismo que separa al hombre del animal no ha sido aún reconocido, ni mucho menos sobreacentuado en los niños, como más tarde lo es. El hombre adulto, admirado y al mismo tiempo temido, se halla aún para el niño en el mismo plano que el corpulento animal, al cual se envidia, por múltiples motivos, pero contra el cual se ha sido repetidamente prevenido porque puede ser peligroso. El conflicto de ambivalencia no queda, pues, resuelto en una sola y misma persona, sino simplemente esquivado por medio de un rodeo, consistente en desplazar uno de los dos impulsos que lo integran sobre una persona distinta como objeto sustitutivo.
|
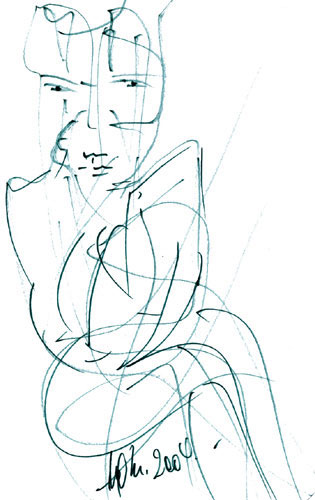
Dibujo original de Miguel Oscar Menassa (D2766)
Hasta aquí vamos viendo claro, pero en otro punto nos causa el análisis de la fobia de Juanito un gran desengaño. La deformación en la que consiste la formación de síntoma no es efectuada en la representación (en el contenido ideacional) del impulso que de reprimir se trata, sino en otra muy distinta, que no corresponde sino a una reacción al desagradable instinto. Lo que esperábamos era más bien que en vez de su miedo a los caballos hubiera presentado Juanito una tendencia a maltratarlos o hubiera dado clara expresión al deseo de verlos caerse, herirse y hasta sucumbir entre convulsiones (el pataleo, de que Juanito habla repetidamente). En el análisis surge, desde luego, algo de esto; pero no aparece en primer término de la neurosis, ni -cosa singular- hubiéramos nosotros diagnosticado su caso como una neurosis si su síntoma principal hubiera sido tal hostilidad, dirigida tan sólo contra el caballo en lugar de contra su padre. Algo hay, pues, aquí equivocado, bien en nuestra concepción de la represión, bien en nuestra definición de un síntoma. Ahora bien, se nos ocurre en seguida que si Juanito hubiese mostrado realmente tal conducta con respecto a los caballos, la represión no habría modificado en absoluto el carácter agresivo del impulso instintivo, y sí sólo cambiando su objeto.
Desde luego, hay casos de represión que se mantienen dentro de este límite; pero en la fobia de Juanito ha sucedido algo más. Así nos lo demuestra otra parte del análisis.
Hemos visto ya que Juanito indicaba como contenido de su fobia el miedo angustioso a ser mordido por un caballo. Posteriormente hemos tenido ocasión de penetrar en la génesis de otro caso de zoofobia, en el cual el animal temido era el lobo, pero también como sustitución del padre. En conexión con un sueño cuando niño, que el análisis logró hacer transparente, se desarrolló en el sujeto de este caso (un joven ruso de 30 años) el miedo a ser devorado por el lobo, como uno de las siete cabritas del cuento. El hecho de que el padre de Juanito hubiera jugado con éste a los caballos determinó seguramente la elección del animal temido. Del mismo modo resultaba por lo menos muy probable en el segundo caso que el padre del sujeto fingiera alguna vez, en sus juegos infantiles con su hijo, ser un lobo que amenazaba devorarlo. Después de este caso he observado aún otro cuyo sujeto era un joven americano que me visitó para ser analizado. En él no se había desarrollado zoofobia alguna, pero que precisamente tal ausencia de zoofobia nos ayudó a comprender los casos anteriores. La excitación sexual del sujeto se había inflamado al escuchar la lectura de un cuento infantil en el que se trataba de un caudillo árabe que perseguía a una persona, cuyo cuerpo estaba hecho de una sustancia comestible (el gingerbreadman), para devorarla. Con este hombre comestible se identificaba el joven. El caudillo resultaba fácilmente reconocible como un sustitutivo del padre. Esta fantasía constituyó la primera base de las fantasías autoeróticas del sujeto.
La idea de ser devorado por el padre es una antiquísima representación típica infantil, y sus analogías mitológicas (Cronos) y de la vida animal son generalmente conocidas. De todos modos, a pesar de tales antecedentes, nos parece esta representación tan extraña que no acabamos de decidirnos a atribuírsela a un niño. No sabemos tampoco si realmente significa lo que parece expresar, ni comprendemos que pueda llegar a ser objeto de una fobia. Pero la investigación analítica nos proporciona las aclaraciones necesarias, mostrándonos que la representación de ser devorado por el padre es la expresión, regresivamente rebajada, de un impulso amoroso pasivo, del ansia de ser amado por el padre en el sentido del erotismo genital. La observación de toda la historia de este caso no deja lugar alguno a dudas sobre la exactitud de nuestra interpretación, aunque el impulso genital no delate ya nada de su intención amorosa al ser expresado en el lenguaje de la fase de transición, superada desde la organización oral de la libido a su organización sádica. Ahora bien: ¿se trata sólo de una sustitución de la representación por una expresión regresiva o de un rebajamiento regresivo real del impulso de orientación genital dado en el ello? No parece nada fácil decidirlo. El historial clínico del sujeto ruso al que antes aludimos, y para el cual el animal objeto de su zoofobia era el lobo, testimonia en favor de la segunda y la más seria de las posibilidades expuestas; pues a partir del sueño decisivo se condujo pasivamente, atormentando a todos los que le rodeaban, dando visibles muestras de impulsos sádicos y cayendo al poco tiempo en una típica neurosis obsesiva. De todas maneras, llegamos al conocimiento de que la represión no es el único medio de que dispone el yo para defenderse contra un impulso indeseado. Cuando consigue forzar el instinto a una regresión, logra, en efecto, un resultado más dañino del que alcanzaría por medio de la represión. Sin embargo, algunas veces emplea la represión con posterioridad a la regresión primeramente conseguida.
Sigmund Freud
De “Obras completas” |
